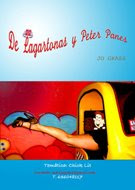26 de enero de 2012
NEW LIFE
—Bueno, ¿entonces, qué? —Se levantó de la cama de un salto luciendo su desnudez sin pudor alguno y abrió las persianas dejando que la luz de una mañana de domingo inundara la estancia, mostrando su amplitud y un cierto desorden.
—No sé —murmuró Tomás somnoliento, asomando la cabeza entre las sábanas. Le regaló una amplia sonrisa enmarcando su expresión satisfecha, que no respondía a la pregunta de Amalia sino a la increíble noche de sexo que acababan de compartir.
—Creo que estaría bien, ya sabes, sin compromiso, cada uno en su habitación, bueno, en un extremo del loft. Repartiremos gastos. Viviremos mejor. ¿Qué me dices? —Se lanzó sobre él y se puso a horcajadas, ciñendo su cuerpo con el edredón; empezó a besar su cuello y se incorporó de nuevo —. Deberías dejártelo así, con los rizos sueltos —sugirió, acariciándole el pelo—. Pareces más joven, apetecible, canalla. Me gusta…, me pone a cien —Y empezó a besarlo otra vez.
—Estás como una cabra —Consiguió darse la vuelta y se colocó sobre ella.
—Pero, tendrás que hacer limpieza —precisó entre risas mientras intentaba zafarse del placaje que le practicaba Tom; así lo llamaba ella: Tom, y él a ella Ama cuando disfrutaban de sexo desinhibido y loco hasta el amanecer—. Necesito espacio para guardar mis cosas, Tom. Quizás ese viejo armario que tienes atiborrado de trastos. Con una mano de pintura y un par de baldas quedaría como nuevo —Sonrió traviesa, se deshizo de las sábanas que impedían el contacto de su piel y retomaron los prolegómenos del amor.
—De acuerdo, Ama —le susurró Tomás al oído, y continuó besando sus pechos con auténtica devoción.
Al día siguiente, al finalizar la jornada, subió a casa saltando las escaleras de dos en dos. Mientras sacaba una copa del congelador para servirse una cerveza bien fría pensó que había llegado el momento: empezar de nuevo, querer a alguien que te quiere y cocinar para dos. Con la cerveza en la mano recorrió toda la planta pensando en los cambios que haría Amalia. A las chicas les gusta hacer cambios; pero ella era diferente, divertida, espontánea. No se parecía en nada a Laura. Intentaba imaginar cómo afectarían esos cambios a su rutina; rutina de la que estaba cansado, aburrido, alienado; pero con Amalia era imposible aburrirse, por eso le gustaba la idea y estaba dispuesto a disfrutar una segunda oportunidad, a involucrarse en otra relación, o no. Empezó a dudar. La verdad es que formaban una pareja pintoresca: él tan formal y tan alto, ella tan alegre como diminuta a su lado. Como apuntaba Paco, el carnicero de la esquina con el que jugaba a básquet: “Parece de otra galaxia, tío, pero es muy simpática. Desde que ha aparecido estás más contento; juegas mejor”. Y le propinó una fuerte palmada en la espalda.
Tomás era un excelente cocinero, amante de su apacible vida de barrio, poco ambicioso y a todas luces encantador. Sus amigos creían que desperdiciaba su talento en un trabajo que le permitía sobrevivir pero no le reportaba ninguna satisfacción. Conoció a Amalia el día de su 33 aniversario. “Ya tienes la edad de Cristo”, le había dicho su madre por teléfono cuando llamó a primera hora de la mañana para felicitarlo. “A ver si te buscas una buena chica. Pasar tanto tiempo solo no es sano. Es mejor tener a alguien al lado, que te haga reír y te apoye cuando las cosas se ponen feas”. Él siempre había visto reír a sus padres, que eran como el día y la noche, lo sólido y lo líquido, el frío y el calor; dos contrarios que se atraían y respetaban sus diferencias porque no podían existir el uno sin el otro. Después de jubilarse se habían instalado en un apartamento con vistas al mar al sur del país, dispuestos a disfrutar todo el año de sus paseos al sol; más o menos en la época en que su matrimonio con Laura se fue al carajo. Esa era la respuesta de Tomás cuando le preguntaban por la que había sido su mujer: “Se fue al carajo”, gruñía sin malicia, cabizbajo, poniendo fin a la conversación. En realidad se largó con un empresario codicioso y aspecto de maleante, que conoció en un bar de carretera, una noche de tormenta, regresando del trabajo.
Laura fue su amor del instituto. Se liaron a los 16. Después fueron juntos a la Universidad, aunque a él no le interesaban los negocios sino el cultivo de plantas aromáticas, la cocina creativa, jugar a basket y patinar. Se casaron al terminar la carrera porque tocaba, llevaban muchos años juntos y ese era el deseo de ella, igual que estudiar administración de empresas. Tomás empezó a llevar la contabilidad en el concesionario que regentaba su padre, propiedad de un tío lejano, mientras Laura prolongaba su formación cursando un Master. Al contrario que su progenitor, no le interesaban los coches; ni siquiera tenía carné de conducir; prefería utilizar el transporte público, la bicicleta o su viejo monopatín. Cuando se separó de Laura, alquiló una de las naves que había sobre el concesionario y la convirtió en vivienda. A Tomás le parecía un palacio porque tenía acceso a una terraza y podía patinar en su interior. Años atrás se exponían vehículos nuevos y de ocasión, cuando la venta era un negocio próspero y la gente cambiaba de coche gracias a las generosas hipotecas que concedían los bancos. Ahora las cosas habían cambiado y lo poco que facturaban era de segunda mano. Su tío encontró la manera de sacar algún provecho a un edificio que se caía a pedazos alquilando las naves, además de su sobrino a artistas que estaban de paso, dado que carecía de presupuesto para encargar su rehabilitación.
Amalia apareció en la vida de Tomás buscando una vieja furgoneta de saldo. Cuando la chica se sentó frente a su mesa, a negociar la financiación, se dio cuenta que le temblaban las piernas. Nunca había conocido una mujer que le procurara esa sensación, y eso que no era especialmente guapa, pero le hizo reír como un idiota y, la verdad, era difícil, por no decir imposible, que algo así le ocurriera en el trabajo. Al fin y al cabo, él solo hacía números y rellenaba formularios. El vendedor era su tío, pero esa vez no atendió a la clienta, quizás porque el rostro aniñado de Amalia, que llevaba una pamela negra que le quedaba grande y un bolso con forma de mariposa, además de unas botas de agua amarillas y los labios pintados de rosa, le dejaron sin argumentos.
Una vez cerrado el trato, se sorprendió tomando unas cañas en el bar de la esquina con una joven desconocida de ojos saltones y pelo encrespado. Y, lo pasó en grande; tanto, que se olvidó de los amigos con los que había quedado para celebrar su cumpleaños. Esa noche, mientras regaba las plantas, decidió que quería verla de nuevo. Una semana más tarde la invitó a probar sus experimentos culinarios. Se entretuvo toda la mañana del sábado dando vueltas por el mercado sin saber qué comprar. No tenía idea si le gustaba la carne o el pescado, la pasta o el arroz, la verdura, el picante o la fruta de la pasión. Al final optó por una ensalada de brotes verdes al aroma de trufa, unos raviolis caramelizados con mango, y unas piruletas de pistacho y azafrán sobre un volcán de chocolate helado. Se le ocurrió, sin motivo justificable, que la chica preferiría un menú vegetariano antes que un festín de marisco o un solomillo al horno con manzanas y dátiles. Acertó. A Amalia le fascinó un menú tan sofisticado. Le explicó que ella solía preparar lo contrario: platos de cuchara bajos en grasas o comida de régimen, algo que formaba parte de su trabajo, cuando hacía de ángel de la guarda para un grupo de ancianos que vivían solos: buscaba recetas en el centro de atención primaria, les acompañaba al médico, los sacaba de paseo y cuando hacía mal tiempo leía en voz alta novelas románticas, históricas o de misterio. Ellos, a su vez, disfrutaban de su compañía, la enseñaban a tejer o le contaban sus batallas.
De madrugada, una vez digerido el festín, Tomás y Amalia hicieron el amor por primera vez . Seis meses después seguían disfrutando juntos.
Etiquetas:
STORYTELLING
Suscribirse a:
Entradas (Atom)