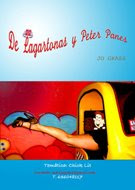Se sirvió una taza de té y colocó una magdalena en un viejo plato de porcelana; una rutina que solo alteraba los domingos, saliendo temprano a comprar la prensa y disfrutando de un chocolate con churros en el bar de Tomás. Empezó a saborearlo al tiempo que observaba, a través de la ventana de su angosta cocina, las primeras luces de la mañana, ocultas bajo un manto de nubes cenicientas, deseosas de llorar la llegada del invierno, anticipándose a las vacaciones de Navidad. Echó un trozo de magdalena en la cuchara y lo llevó a sus labios, anhelando que el sabor desencadenara recuerdos felices, como al narrador de su admirado Proust en la magnífica heptalogía: “En busca del tiempo perdido”. A continuación, cogió un rotulador de punta gruesa y dibujó una cruz en un calendario colgado frente a la encimera. “Un día menos”, precisó para sus adentros.
Se dirigió a su despacho, la pequeña habitación del mirador, que antaño usaba su madre para bordar y escuchar la radio hasta que falleció, y que él tenía abarrotada de libros, entre los que destacaba una buena representación de clásicos de la literatura universal: de Homero a Dante Alighieri, de Fernando de Rojas a Cervantes, Molière, Carver, Joyce, Borges, Kipling, Mann; también Neruda, Goytisolo, Vargas Llosa o Cortázar, por citar unos cuantos. Recogió los textos de sus alumnos apilados sobre el escritorio, deteniéndose una vez más en el de Edward Kagasha, un relato que lo había mantenido en vela hasta bien entrada la madrugada. No era posible que un chico nacido en Uganda, de tez negra y aspecto de delincuente, al que solo había visto dando patadas a un balón en el patio, hubiera escrito algo tan bello, deslumbrante, con una prosa de corte surrealista, dibujando escenas de clara influencia gótica, destacando los perfiles más oscuros del ser humano. Un auténtico homenaje a los grandes escritores del Realismo Mágico. Estaba seguro que se trataba de un plagio, pero no conseguía identificar la fuente y eso le tenía mortificado. Si fuera capaz de bucear en ese mundo inhóspito de Internet y conocer sus entresijos, como la mayor parte de sus pupilos, encontraría al verdadero autor del relato. Temía que se tratara de algún célebre novelista africano del que no tuviera constancia, dada la escasez de traducciones de sus lenguas vernáculas que llegaban a España. Se propuso averiguarlo, puesto que ese chico no era alumno suyo y carecía de datos con los que argumentar su sospecha. Él solo debía seleccionar los aspirantes de su Instituto para el concurso literario, pero no estaba dispuesto a hacer el ridículo aceptando un trabajo que otros pudieran descalificar en público.
A Don Leandro le gustaba el libro impreso, adoraba el olor a tinta, la textura del papel, y se movía con la agilidad de un gato montés en los pasillos empolvados de las bibliotecas, lugares que conocía mejor que la palma de su mano, futuros cementerios de sabiduría condenados al olvido, como el que describía Zafón en “La sombra del viento”, que empezaban a resultar tan obsoletos como él mismo en una sociedad subyugada por la tecnología, y pronto quedarían relegados a capricho de bibliófilos, fetichistas o eruditos. No se veía capaz de reciclarse y disfrutar leyendo en una pantalla, lo que le hacía parecer un dinosaurio delante de sus alumnos. Por eso contaba los días que quedaban para jubilarse y los marcaba en el calendario. Después de cuarenta años enseñando literatura se encontraba cansado, incapaz de conectar con el universo virtual y las nuevas metodologías de enseñanza, que exigían una pericia técnica y audiovisual que él no disfrutaba, sin contar la falta de empatía con esa generación de jóvenes de incierto futuro que llenaban las aulas.
Una vez ordenado el maletín, salió al recibidor, se puso su sempiterna gabardina de color mostaza, cogió un paraguas y cerró la puerta del minúsculo apartamento que había heredado de su madre: la portera del edificio, ubicado en el ático. Se dispuso a recorrer el largo camino que lo separaba de su lugar de trabajo, con antelación suficiente para no tener que mezclarse con la algarabía de estudiantes concentrados a las puertas del recinto, a quienes él tildaba en silencio de ignorantes, sin una pizca de curiosidad por aprender algo más que intercambiar mensajes con frases incomprensibles desprovistas de vocales, en sus modernos teléfonos de diseño.
Durante el trayecto no dejó de pensar en el relato de un autor desconocido que escribía con el corazón en la mano. Caminando despacio, bajo una ligera cortina de lluvia, observaba los múltiples cambios que había experimentado su barrio, en otro tiempo repleto de negocios familiares o talleres en los que se practicaban oficios en vías de extinción, como herreros, ebanistas o sastres. Se sentía vencido, navegando a contracorriente y rodeado de extraños. Esas mismas calles, que conocía a la perfección desde niño, pertenecían a gente de otras culturas que las habían hecho suyas, con su jerga y costumbres, su comida, su prole y hasta su aire emponzoñado.
Al entrar en la sala de profesores encontró a Doña Elvira, responsable del departamento de inglés, traductora y amiga, la única con la que mantenía una estrecha relación al margen del ámbito académico, que también solía llegar a primera hora para preparar sus clases.
—Buen día, Leandro. ¿Y esa expresión taciturna que le acompaña? ¿Acaso le pasa factura el mal tiempo?
—Supongo que no he descansado lo suficiente. Esta noche intentaré irme a la cama más temprano.
—¿Mucho trabajo? Si necesita que le eche una mano con el ordenador no tiene más que pedirlo.
—Le agradezco el gesto. Ya sabe que no me manejo bien con esos chismes; la simple tarea de introducir las notas trimestrales me lleva un buen rato.
—Debería usted apuntarse a uno de los cursos de reciclaje que ofrece la institución. Se imparten después de las clases y son gratuitos para los docentes. Además, el chaval que tienen de profesor es muy majo.
—Tiene usted razón pero, me temo que soy demasiado mayor para modificar mis hábitos; además, éste será mi ultimo año.
—Pues, yo estoy segura que se arrepentirá si no lo hace. Por cierto, ¿qué tal los relatos para el concurso? ¿Los ha seleccionado?
—Esa es la razón de mi aspecto cansado. Hay uno en especial que no me ha dejado pegar ojo.
—¿Tan terrible era?
—Todo lo contrario.
—Entonces debería usted lucir mejor semblante. Descubrir un talento en ciernes siempre es motivo de satisfacción para un maestro.
—Es que estoy convencido que el manuscrito no es original.
—¿Qué quiere decir?
—Demasiado bueno.
—¿Por qué no puede ser así de bueno?
—Podría tratarse de un plagio. Ya sabe usted lo que hacen los chicos hoy en día, copiar y pegar trabajos ajenos en Internet, como ese sitio que llaman el rincón del vago. Quizás pueda usted facilitarme alguna pista. Creo que es alumno suyo. Lo que si tengo claro es que el fútbol y los libros son incompatibles.
—Se está convirtiendo en un viejo gruñón desencantado y dogmático. Acabará por enfermar en cuanto se jubile. Y echará de menos la docencia. Acuérdese del día en que se lo digo. Debería asistir a mi club de lectura. Estoy segura que pasaría un buen rato.
—No sé, Elvira, no quiero que un adolescente de 16 años me tome el pelo.
—Se refiere usted a Edward. Edward Kagasha: el autor que lo tiene confundido.
—Ahora es usted la que me sorprende.
—Me alegra que haya dado resultado.
—Disculpe, mis neuronas no funcionan al 100% si no descanso.
—Dígame una cosa, Leandro. ¿No le ha parecido excepcional?
—Si quiere que le sea sincero, demasiado. Me cuesta creer que un chico foráneo, a quien admiran por su destreza con el balón, se exprese de esa manera, con excelencia.
—En nuestro idioma no, todavía; pero en el suyo es brillante.
—¿Entonces?
—Me he permitido el lujo, en este caso el placer, de traducirlo para usted.
—¿Qué quiere decir?
—Que el texto lo escribió en inglés. Es su lengua materna. Ya sé que no debería incluirlo en el concurso. De hecho, Edward no sabe nada. Su padre ambiciona que lo descubra algún oteador del Barça, a ver si gana un buen dinero y consigue sacar al resto de su familia de Uganda; pero a mí me parece un desperdicio que no vaya a la Universidad, y ese don que Dios le ha dado se pierda para siempre. ¿Sabe que domina varias lenguas africanas?
—Me deja usted pasmado.
—Leandro, ese muchacho es como una piedra preciosa que hay que pulir para que muestre su belleza. Una rara avis. Se me ha ocurrido que podría usted adoptarlo.
—Se está convirtiendo en una excéntrica. ¿Adoptarlo, dice?
—Como pupilo, ofreciéndole clases particulares para enseñarle gramática española, además de nuestros tesoros literarios. Usted está deseando jubilarse; le vendría bien una ocupación para matar el aburrimiento cuando eso ocurra.
—No se preocupe que me quedan libros por leer y lugares que visitar hasta que me vaya al otro barrio. Aburrimiento es una palabra que no se ajusta a mis planes de futuro.
—Ese chico ama los libros tanto como usted. Le sorprendería descubrir lo mucho que ha leído y la facilidad que tiene para el aprendizaje de la lengua.
—¿Debería interpretar sus palabras como un cumplido?
—Solo ser consecuente con lo que ha predicado en las aulas durante décadas.
—Y, ¿qué es lo que sugiere?
—Que hable con el chico y lo ayude a convertirse en un escritor de verdad.
—Eso es como poner una pica en Flandes, y yo estoy lejos de poseer la tenacidad de Carlos V.
—Disculpe que dude de sus palabras. No he conocido a nadie más capacitado que usted para llevar a buen puerto un asunto como este.
—Eso era en otros tiempos. Ahora me tachan de dinosaurio.
—Yo solo le ruego que tenga la amabilidad de entrevistarse con el muchacho.
—¿Ha investigado usted de dónde proceden sus fuentes de inspiración?
—Tendrá que averiguarlo, si resulta de su interés.
—Está bien. No le prometo nada. Lo pensaré —declara Don Leandro, recogiendo sus papeles, tras escuchar el timbre que anuncia su primera hora de clase.
—¿Conoce esa película, Finding Forrester? Es relativamente reciente, de un director que se llama Gus Van Sant —pregunta Doña Elvira, haciendo un último intento para convencer a su colega y que preste atención a la joven promesa.
—No veo mucho cine, y ya sabe que a mí me gustan las películas antiguas.
—Trata de un escritor retirado, interpretado por Sean Connery, que ayuda a un estudiante y jugador de baloncesto del Bronx a mejorar su trabajo, porque el muchacho tiene un don, igual que nuestro Edward. Debería echarle un vistazo. Creo que la encontrará en la mediateca. Fue esa película la que me proporcionó la idea de encomendarle esta misión.
—¿Misión?
—Si, una auténtica labor de apostolado literario, con un joven que necesita de su sabiduría y consejos —El viejo profesor hace un gesto con la cabeza, frunciendo el entrecejo, y desaparece por la puerta entre el bullicio habitual que se ha instalado en el pasillo. Antes de entrar en el aula, se detiene unos instantes frente al ventanal desde el que puede observar el patio, donde todavía quedan algunos grupos de alumnos rezagados; la mayoría no se comunica entre ellos sino a través de esos teléfonos inteligentes que se han convertido en una prolongación de sus manos.” Ese chico tiene que haber embrujado a Elvira con algún ritual de sus antepasados. Nunca la había visto defender la valía de un alumno con semejante entusiasmo. Creo que los años también empiezan a pasarle factura”, pensó mientras entraba en su clase cabizbajo.

Foto: Marijo Grass
CONTINUARÁ
CONTINUARÁ