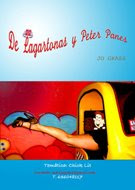Ese mismo día, antes de regresar a la anhelada soledad de su apartamento, Don Leandro se dirigió al bar de Tomás. Llevaba consigo un regalo para la hija pequeña, Alicia, que cumplía siete años: una bonita edición ilustrada del célebre clásico de Lewis Carrol. La familia de Tomás regentaba el negocio desde hacía tres generaciones y todos los hombres se llamaban igual. Siempre fueron generosos con la madre del maestro, que enviudó muy joven en una época de mucho miedo y poco pan. Leandro, de niño, compartió tardes de recreo y unos cuantos platos de sopa caliente con el padre de Tomás. Como hombre de cuna humilde pero educado en valores, se sentía en deuda con ellos y aprovechaba la menor ocasión para corresponder su bondad.
—Llega usted tarde, profesor. Mi padre se ha marchado ya; es que la lluvia lo ha destemplado un poco. Le hemos guardado un trozo de tarta —pronuncia Tomás satisfecho, en cuanto aparece Leandro por la puerta del establecimiento.
—No se preocupe, que si como algo ahora, después no ceno —alega, esbozando una tímida sonrisa.
—Pues, se lo envuelvo y lo reserva para el postre, si le parece.
—Eh, papi, que es mi tarta y la he hecho yo. Bueno, he ayudado a mamá. Ahora soy su pinche —precisa Alicia dando pequeños saltitos, acercándose al maestro.
—Vaya, aquí tenemos a la homenajeada. Tengo algo para usted, señorita —Abriendo su maletín y extrayendo el libro.
—¡Qué chulo, Señor Leandro! —exclama la niña con desparpajo—. Pero, es de papel —añade con una mueca.
—Pues, claro. Éste tiene un papel muy especial, además de ilustraciones maravillosas. Yo diría que es mágico.
—¿De verdad? Le voy a enseñar el mío, ¡también es mágico! —La pequeña desaparece canturreando por una puerta de acceso privado y regresa al momento con una de esas tabletas digitales por las que suspiran sus alumnos—. Ahora verás que guay.
Con una pericia apabullante, empieza a deslizar los dedos sobre una pantalla del tamaño de un cuaderno, ejecutando con precisión movimientos que le permiten interactuar con los personajes en una versión animada de Alicia en el país de las maravillas. Don Leandro no sale de su asombro, al tiempo que se apodera de él una extraña sensación de vértigo.
—¿Qué le parece el invento? —pregunta Tomás al observar la expresión aturdida del maestro—. Todavía no soy capaz de manejarlo, pero mi hijo dice que hay que ponerse al día. A partir de ahora vamos a mostrar el menú en el aparato, con foto y todo, aunque lo que desean nuestros clientes es un plato de cuchara rico rico, como dice Arguiñano en la tele. ¿Sabe la barbaridad de libros que puede almacenar ese chisme? Debería usted comprar uno. Se ahorraría limpiar el polvo y un montón de espacio en su biblioteca.
—Lamentablemente, estas cosas no están hechas para viejos como yo, amantes de la tinta impresa y con la vista cansada. Solo me producen un desagradable mareo.
—Mira, tengo otro de Alicia en Nueva York; puedes hacer fuegos artificiales y quitar la corona a la Reina de Corazones —interrumpe emocionada la hija de Tomás. Abre otro archivo y empieza a manipular con destreza la superficie, haciendo malabarismos con el texto y los dibujos. Leandro extrae un pañuelo de tela de su bolsillo, limpia los cristales de sus gafas con cerco dorado y se da unos ligeros toques en el rostro, retirando pequeñas gotas de sudor que acusan su desconcierto.
Poco más tarde se despide de sus anfitriones y abandona el local con aspecto apergaminado. Camina bajo la lluvia unos minutos antes de abrir su paraguas, refrescando un sinfín de emociones encontradas que certifican el extraño mundo al que pertenece, en el que ha dejado de sentirse cómodo, útil, sabio. Recuerda con silenciosa nostalgia el entusiasmo que mostraba de niño cuando ahorraba unas pesetas haciendo recados, y acudía raudo como una centella al quiosco de la esquina a comprar el último número de Roberto Alcazar y Pedrín, El guerrero del antifaz o Jaimito. También su devoción por las novelas de Emilio Salgari, Daniel Defoe o Mark Twain, que leía embelesado acariciando sus páginas a la luz de una vela cuando su madre lo imaginaba dormido.
Esa noche, después de una cena frugal a base de fruta y una infusión bien caliente, decidió irse a la cama con un libro de relatos de Mario Benedetti. “El porvenir de mi pasado tiene mucho a gozar, a sufrir, a corregir, a mejorar, a olvidar, a descifrar, y sobre todo a guardarlo en el alma como reducto de última confianza”. Y con estas palabras se dejó arropar por los brazos de Morfeo.
Don Leandro permaneció el resto de la semana bastante ocupado, dedicando mucho tiempo a los relatos para el concurso literario, además de sus exámenes de bachillerato. Se había molestado en releerlos hasta tres o cuatro veces cada uno, haciendo anotaciones que justificaran su elección ante el jurado. Todos los Institutos de la ciudad presentaban a su mejor candidato, tratando de conseguir una beca de estudios gracias al mecenazgo de un banco. Finalmente se decidió por el de Madelyne Márquez, alumna colombiana de último año, que llevaba por título “El sueño del Jaibaná”: una crónica costumbrista que narraba el viaje de una mujer a través del río Atrato, durante el que cayó enferma a su paso por una comunidad indígena, donde una especie de chamán con poderes mágicos espirituales, al que llamaban Jaibaná, le ayudó a sanar su vida.
No podía considerarse heredera de García Márquez, aunque llevara su apellido, pero estaba bien escrito, incluso lograba emocionar un poco. Desde luego, distaba mucho del de Edward Kagasha, el protegido ugandés de Doña Elvira, pero es que ese chico escapaba a todo pronóstico; él tenía lo que cualquier narrador busca desesperadamente: una voz y una mirada única. Sabía dosificar las palabras de forma intuitiva, mostraba una habilidad sin precedentes para arrastrarte con ellas y hacer que el texto cobrara vida propia, con una verdad que se podía respirar en la mente del lector. Edward Kagasha se presentaba como un auténtico alquimista de las palabras.
El viernes, al terminar sus clases, se dirigió al centro de recursos, dotado de biblioteca, sala de estudio y un apartado rincón con equipos informáticos y material multimedia. La propuesta de Doña Elvira seguía rondando su cabeza. Como la previsión del tiempo anunciaba más lluvia durante el fin de semana, decidió llevarse a casa la película que le había recomendado. Mientras la bibliotecaria introducía los datos en su ficha de préstamo, se le ocurrió indagar un poco.
—María, ¿tiene usted información sobre lo que retiran los estudiantes? —preguntó señalando el ordenador, tras el que asomaba una mujer de mediana edad, complexión diminuta, nariz de bulbo y gafas con cristales gruesos, encargada de atender las peticiones de profesores y alumnos.
—Claro que sí, Don Leandro, pero me temo que no son buenas noticias. Los chicos no suelen llevarse ningún autor clásico, a menos que usted les obligue. Solo preguntan por sagas juveniles de éxito. Ya sabe, Harry Potter, Crepúsculo, novelas de Federico Moccia y novela gráfica. El cómic tiene bastantes adeptos.
—¿Sería tan amable de enseñarme la ficha de un alumno llamado Edward Kagasha?
—¡Hombre, Edward! —exclama la bibliotecaria jubilosa, haciendo un ligero aspaviento—. Suele venir a estudiar y se lleva montones de libros. Creo que juega en el equipo de fútbol del Instituto. Dicen que es muy bueno. Ahora lo tiene usted en la mesa del fondo, si precisa hablar con él. Lleva unos cascos enormes sobre un gorro de lana verde.
Don Leandro se gira con parsimonia, como para no delatar sus intenciones, y descubre a Edward escribiendo en un cuaderno al tiempo que efectúa suaves movimientos de cabeza, siguiendo el ritmo de la música que suena en sus oídos.
—Mire, si hace usted el favor de pasar tras el mostrador puede ver su ficha. Además de novelas o ensayos en inglés, ahora solicita traducciones al español de los mismos libros. Hoy me ha pedido unos cuentos de Raymond Carver. También una película cuyo guión está basado en ellos: Short Cuts.
El viejo profesor escudriñó con atención la pantalla. La lista de volúmenes era interminable. No seguía ningún orden lógico, más bien parecía elegir sus lecturas de forma arbitraria, por instinto. En las últimas semanas había retirado ejemplares de Capote, Balzac y Ciorán; después Flaubert, Rimbaud y Jack Kerouac. Estaba claro que escogía bien sus lecturas pero sin criterio alguno. Don Leandro solicitó a la bibliotecaria que le imprimiera el listado. Mientras el aparato empezaba a liberar una hoja tras otra, se dirigió hacia el lugar en que se encontraba el muchacho, al lado de un expositor de revistas que quedaba a su lado. Cogió un ejemplar que anunciaba un reportaje sobre el Museo de escritores de Dublín y se dispuso a echar un vistazo, mientras observaba al chico de reojo. Le sorprendió una frase que decoraba la carpeta que tenía sobre la mesa; la reconoció de inmediato. Sin lugar a dudas pertenecía a “Cuatro cuartetos”, de T.S. Elliot: “Aquí estoy, pues, en medio del camino, intentando aprender a utilizar las palabras”. En el instante en que el profesor, circunspecto, reparaba en el texto del poeta y dramaturgo norteamericano, Edward levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Don Leandro, desprevenido, no acertó a articular palabra. Durante unos segundos se observaron con curiosidad el uno al otro, pero el chico regresó a su quehacer de inmediato, concentrándose en el cuaderno en el que garabateaba unos versos, sin prestar más atención al viejo. El maestro resolvió que Elvira no lo había puesto en antecedentes, esperando que aceptara su descabellada propuesta. Puede que todo se redujera al capricho de su colega y Edward no tuviera interés en recibir sus consejos.