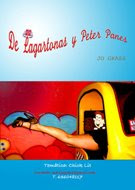24 de noviembre de 2011
EL MAESTRO DE ESCUELA. Tercera parte
Durante la semana siguiente no ocurrió nada digno de mención. Don Leandro, un tanto abrumado por el encuentro fortuito con Edward, a pesar de tener la certeza de que devoraba más libros que todo el personal del instituto, decidió tomar distancia y dedicarse a otros menesteres. Quizás influyera el hecho de no haber intercambiado impresiones con Doña Elvira, a quien un fuerte constipado a causa del mal tiempo la tenía secuestrada esos días. El jueves, callejeando por el casco antiguo como acostumbraba al final de su jornada, se cruzó con unos músicos que interpretaban el Canon en Re mayor de Pachelbel. Al igual que otros transeúntes, se detuvo unos minutos a gozar de la música barroca; entonces descubrió sus pensamientos sonando como un obstinato; en su caso, una voz interior que le sugería una y otra vez no olvidar al muchacho.
Al llegar a casa, todavía meditabundo, decidió poner un poco de orden en su despacho. Como solía ocurrir al emplearse a fondo en tan rigurosa tarea, apareció en su vitrina un libro olvidado. Se trataba de una novela corta de Henry James que llevaba por título “El alumno”, publicada en 1891. Asombrado por el curioso descubrimiento, e incapaz de recordar el momento en que llegó el texto a sus manos, y por ende a su biblioteca, aunque su precioso ex libris en el reverso de la cubierta garantizara su propiedad, se acomodó en un viejo sillón orejero, dispuesto a refrescar la memoria leyendo algunos párrafos:
…Pemberton era modesto, era incluso tímido; y la posibilidad de que su pequeño pupilo pudiera ser más inteligente que él era, para su intranquilidad, uno más entre los peligros que entrañaba aquel experimento novedoso…
Una mueca de perplejidad invadió su rostro. ¿Acaso era una sombra de semejante dimensión la que se cernía sobre su inconsciente en relación a ese chico? Retomó la lectura hasta que un nuevo párrafo le obligó a detenerse una vez más.
«¡Es un genio, usted lo adorará!» Antes del viernes, Pemberton recordó aquellas palabras, que le hicieron pensar, entre otras cosas, que los genios no son invariablemente adorables. Sin embargo, todo iría mucho mejor si había un elemento que hiciera de la tutoría algo absorbente: tal vez no tuviera razón al dar por supuesto que resultaría tediosa.
Como a Pemberton, tutor de Morgan en la novela, a Leandro le recordó las palabras de Doña Elvira, incitándolo a convertir a Edward en su pupilo. Al día siguiente se acercó de nuevo al centro de recursos dispuesto a dar el primer paso, pero esta vez no encontró ningún alumno. Decidió entonces pedir a María, la encantadora bibliotecaria, que le hiciera llegar su ejemplar de Henry James a Edward Kagasha.
—¿Quiere añadir una nota, un trabajo o algo? —preguntó la mujer, afable.
El profesor permaneció un instante dubitativo; acto seguido negó con la cabeza.
—Está bien así. No le diga nada. Solo entréguele el libro cuando lo vea.
—Si le urge puede hacerlo usted mismo. Ahora se está disputando un partido de fútbol en nuestras instalaciones, por eso no tengo público que atender. Seguro que lo encuentra en el terreno de juego o en el banquillo.
—Preferiría que me hiciera usted el favor, si no le importa. Ando un poco apurado de tiempo.
Don Leandro se despidió con un gesto cordial y salió de la estancia sin acusar premura alguna. Sin embargo, antes de abandonar el recinto permaneció un rato en las gradas observando el partido, o más bien a un jugador aventajado que además del balón adoraba los libros.
El domingo, después de dos semanas de intensa lluvia, constante y llorona, amaneció un sol radiante. A media tarde, Don Leandro resolvió dar un paseo y acercarse a casa de Elvira con intención de conversar un rato. Esperaba encontrarla restablecida de su molesto constipado. Su colega, complacida por la inesperada visita, no dudó en invitarlo a la tertulia que disfrutaba con unas amigas de su club de lectura, a las que interrumpió en el instante en que una de ellas, experta en crochet y amante de la novela romántica, afirmaba jocosa:
—D.H. Lawrence era un misógino de pacotilla. ¡Quería que las mujeres renunciaran al placer del sexo! —Natividad enmudeció en cuanto apareció ante ellas el maestro, incapaz de ocultar una ligera turbación en su rostro.
—Queridas, tengo el placer de presentarles a mi estimado Don Leandro; compañero de fatigas y maestro de maestros en asuntos literarios. Le he pedido que nos acompañe. Ahora mismo voy a poner en una bandeja las deliciosas pastas que nos ha traído para acompañar el té —pronunció Elvira en un tono algo solemne. Y salió en dirección a la cocina dejando al profesor a merced de sus amigas.
—Pero, no se quede ahí como un pasmarote. ¡Vamos, hombre, venga usted a mi vera, que este sofá es muy cómodo! —exclamó Cecilia, la que parecía más joven, luciendo un lápiz de labios de un rojo chillón, igual que el vestido y sus zapatos de tacón alto.
—Y, ¿cómo lo lleva, Don Leandro? Me refiero a las nuevas generaciones ¡Qué lejos están ya de nosotras! Los chicos deberían leer a Dickens, Andersen o Joyce, pero me temo que prefieren a Stephen King o a esa Rowling —observó Doña Luisa, profesora de ciencias jubilada y lectora insaciable de relatos y poesía.
—Andersen escribió cuentos de hadas maravillosos, pero estoy segura que sus brujas y gélidas princesas no son más que un reflejo de su frustración sexual —atacó de nuevo Natividad, recuperando su desparpajo y soltando una carcajada que acentuó la timidez del maestro, incapaz de mostrarse gallo en el gallinero.
—¿Usted qué opina? —preguntó Almudena, una enfermera de unos 50 años, compañera de Doña Elvira en otra de sus grandes pasiones: los cursos de repostería fina.
—Al igual que Harold Bloom, yo solo acepto tres criterios de grandeza en la literatura: esplendor estético, poder cognitivo y sabiduría—detalló Don Leandro, buscando su espacio en el gallinero—. Lo que se erige en altar como relevante acabará en el olvido en menos de una generación. Lo que sobrevive siempre es viejo y está bien hecho, como una preciosa lámpara de hierro forjado suspendida en la bóveda de un edificio histórico.
—¿Está usted seguro? Yo creo que nuestros nietos sabrán menos de Einstein que de Steve Jobs. De la misma forma que para muchos chicos de veintitantos, que han crecido con él, Harry Potter es un clásico —señaló Cecilia sentando cátedra.
—Por eso es tan importante la labor de un buen maestro. Compartir el entusiasmo por obras imprescindibles, que ayudan a entender el mundo y crecer como indivíduo, anima a otros lectores a hacer su propio viaje de descubrimiento —pronunció Elvira, depositando sobre una mesa de centro una bandeja con la merienda.
—Y, ¿qué es realmente imprescindible? Lo que para algunos es valiosísimo a otros puede parecer insignificante. No hay más que echar un vistazo a esas listas que publican a menudo los diarios, de la mano de críticos y estudiosos que jamás se ponen de acuerdo —observa Cecilia.
—Sin lugar a dudas, es un tema peliagudo donde los haya: conseguir el beneplácito popular por mayoría absoluta —añadió Doña Luisa.
—Eso resulta más político que humanístico, querida —señaló Cecilia, mientras se servía en un pequeño plato de porcelana china galletas de chocolate belga y lima.
—Yo he decidido leer de nuevo a Whitman. Supongo que necesito recuperar la confianza y sanar mi propia conciencia —confesó Doña Natividad, menos eufórica que al principio.
—Superar el duelo de un divorcio con “Hojas de hierba” entre manos me parece una buena terapia de choque —aseguró la enfermera.
—Debo poner en vuestro conocimiento que he propuesto a Leandro un reto, aunque para él de momento es un enigma —confesó Elvira.
—¡Qué emocionante! Y, ¿se puede saber en qué consiste? —interrogó complacida Natividad.
—Ayudar a un joven escritor iluminando su camino.
—¡Suena prometedor! —exclamó la enfermera con entusiasmo—. Pero, ¿cómo se reconoce un buen escritor? ¿Acaso es relevante el fulgor de su mirada o el ímpetu de sus manos? Es obvio que debe poseer talento, y proporcionar claves para gestionar el talento no es tarea sencilla, pero puede resultar muy grata con el tiempo.
Esa misma noche, con los antecedentes de la velada sobrevolando su cabeza, Don Leandro no lograba conciliar el sueño. Se sentía azorado, inquieto. Algo bullía en su interior obligándole a buscar nuevos alicientes en su vida. Quizás Elvira le estaba sirviendo una oportunidad en bandeja de plata; quizás debiera tomar en serio sus palabras y aceptar el reto. Recordando la mirada de ese chico y las palabras de T.S. Eliot con las que había decorado su carpeta, se levantó de la cama en busca del texto original, por si le servía de ayuda, distracción o consuelo.
“…El hogar es el punto del que partimos. Vuélvese
más extraño el mundo a medida que envejecemos,
más complicada la trama de muertos y vivos.
No el vívido instante aislado sin después ni antes,
sino el arder constante de una vida,
y no la sola vida de un hombre, sino de viejas
piedras que nadie sabe descifrar. Hay un tiempo
para la noche bajo la luz de las estrellas
y un tiempo para la noche a la luz de la lámpara
(noche del álbum de fotografías).
Es más él mismo el amor cuando aquí
y ahora dejan de importar.
Los viejos deberían ser
exploradores, ahora y aquí
no importan, debemos quedarnos quietos
y movernos hacia otra intensidad
para lograr mayor unión, una comunión
más profunda en la fría desolación oscura,
entre los gritos del viento y la ola,
en las aguas inmensas del petrel
y la marsopa. En mi fin está mi principio”.
Un par de días más tarde, al finalizar sus clases, encontró en su casillero la novela de Henry James que había dejado en manos de María, la bibliotecaria. En el interior encontró una nota:
"Me gustaría mucho ser su Morgan. ¿Querría usted ser mi Penderton?"
E.K
Don Leandro esbozó una sonrisa; guardó la nota en su maletín, y haciendo una inspiración profunda, al tiempo que recogía su gabardina, abandonó con paso firme la sala de profesores.
Etiquetas:
STORYTELLING
18 de noviembre de 2011
EL MAESTRO DE ESCUELA. Segunda parte
Ese mismo día, antes de regresar a la anhelada soledad de su apartamento, Don Leandro se dirigió al bar de Tomás. Llevaba consigo un regalo para la hija pequeña, Alicia, que cumplía siete años: una bonita edición ilustrada del célebre clásico de Lewis Carrol. La familia de Tomás regentaba el negocio desde hacía tres generaciones y todos los hombres se llamaban igual. Siempre fueron generosos con la madre del maestro, que enviudó muy joven en una época de mucho miedo y poco pan. Leandro, de niño, compartió tardes de recreo y unos cuantos platos de sopa caliente con el padre de Tomás. Como hombre de cuna humilde pero educado en valores, se sentía en deuda con ellos y aprovechaba la menor ocasión para corresponder su bondad.
—Llega usted tarde, profesor. Mi padre se ha marchado ya; es que la lluvia lo ha destemplado un poco. Le hemos guardado un trozo de tarta —pronuncia Tomás satisfecho, en cuanto aparece Leandro por la puerta del establecimiento.
—No se preocupe, que si como algo ahora, después no ceno —alega, esbozando una tímida sonrisa.
—Pues, se lo envuelvo y lo reserva para el postre, si le parece.
—Eh, papi, que es mi tarta y la he hecho yo. Bueno, he ayudado a mamá. Ahora soy su pinche —precisa Alicia dando pequeños saltitos, acercándose al maestro.
—Vaya, aquí tenemos a la homenajeada. Tengo algo para usted, señorita —Abriendo su maletín y extrayendo el libro.
—¡Qué chulo, Señor Leandro! —exclama la niña con desparpajo—. Pero, es de papel —añade con una mueca.
—Pues, claro. Éste tiene un papel muy especial, además de ilustraciones maravillosas. Yo diría que es mágico.
—¿De verdad? Le voy a enseñar el mío, ¡también es mágico! —La pequeña desaparece canturreando por una puerta de acceso privado y regresa al momento con una de esas tabletas digitales por las que suspiran sus alumnos—. Ahora verás que guay.
Con una pericia apabullante, empieza a deslizar los dedos sobre una pantalla del tamaño de un cuaderno, ejecutando con precisión movimientos que le permiten interactuar con los personajes en una versión animada de Alicia en el país de las maravillas. Don Leandro no sale de su asombro, al tiempo que se apodera de él una extraña sensación de vértigo.
—¿Qué le parece el invento? —pregunta Tomás al observar la expresión aturdida del maestro—. Todavía no soy capaz de manejarlo, pero mi hijo dice que hay que ponerse al día. A partir de ahora vamos a mostrar el menú en el aparato, con foto y todo, aunque lo que desean nuestros clientes es un plato de cuchara rico rico, como dice Arguiñano en la tele. ¿Sabe la barbaridad de libros que puede almacenar ese chisme? Debería usted comprar uno. Se ahorraría limpiar el polvo y un montón de espacio en su biblioteca.
—Lamentablemente, estas cosas no están hechas para viejos como yo, amantes de la tinta impresa y con la vista cansada. Solo me producen un desagradable mareo.
—Mira, tengo otro de Alicia en Nueva York; puedes hacer fuegos artificiales y quitar la corona a la Reina de Corazones —interrumpe emocionada la hija de Tomás. Abre otro archivo y empieza a manipular con destreza la superficie, haciendo malabarismos con el texto y los dibujos. Leandro extrae un pañuelo de tela de su bolsillo, limpia los cristales de sus gafas con cerco dorado y se da unos ligeros toques en el rostro, retirando pequeñas gotas de sudor que acusan su desconcierto.
Poco más tarde se despide de sus anfitriones y abandona el local con aspecto apergaminado. Camina bajo la lluvia unos minutos antes de abrir su paraguas, refrescando un sinfín de emociones encontradas que certifican el extraño mundo al que pertenece, en el que ha dejado de sentirse cómodo, útil, sabio. Recuerda con silenciosa nostalgia el entusiasmo que mostraba de niño cuando ahorraba unas pesetas haciendo recados, y acudía raudo como una centella al quiosco de la esquina a comprar el último número de Roberto Alcazar y Pedrín, El guerrero del antifaz o Jaimito. También su devoción por las novelas de Emilio Salgari, Daniel Defoe o Mark Twain, que leía embelesado acariciando sus páginas a la luz de una vela cuando su madre lo imaginaba dormido.
Esa noche, después de una cena frugal a base de fruta y una infusión bien caliente, decidió irse a la cama con un libro de relatos de Mario Benedetti. “El porvenir de mi pasado tiene mucho a gozar, a sufrir, a corregir, a mejorar, a olvidar, a descifrar, y sobre todo a guardarlo en el alma como reducto de última confianza”. Y con estas palabras se dejó arropar por los brazos de Morfeo.
Don Leandro permaneció el resto de la semana bastante ocupado, dedicando mucho tiempo a los relatos para el concurso literario, además de sus exámenes de bachillerato. Se había molestado en releerlos hasta tres o cuatro veces cada uno, haciendo anotaciones que justificaran su elección ante el jurado. Todos los Institutos de la ciudad presentaban a su mejor candidato, tratando de conseguir una beca de estudios gracias al mecenazgo de un banco. Finalmente se decidió por el de Madelyne Márquez, alumna colombiana de último año, que llevaba por título “El sueño del Jaibaná”: una crónica costumbrista que narraba el viaje de una mujer a través del río Atrato, durante el que cayó enferma a su paso por una comunidad indígena, donde una especie de chamán con poderes mágicos espirituales, al que llamaban Jaibaná, le ayudó a sanar su vida.
No podía considerarse heredera de García Márquez, aunque llevara su apellido, pero estaba bien escrito, incluso lograba emocionar un poco. Desde luego, distaba mucho del de Edward Kagasha, el protegido ugandés de Doña Elvira, pero es que ese chico escapaba a todo pronóstico; él tenía lo que cualquier narrador busca desesperadamente: una voz y una mirada única. Sabía dosificar las palabras de forma intuitiva, mostraba una habilidad sin precedentes para arrastrarte con ellas y hacer que el texto cobrara vida propia, con una verdad que se podía respirar en la mente del lector. Edward Kagasha se presentaba como un auténtico alquimista de las palabras.
El viernes, al terminar sus clases, se dirigió al centro de recursos, dotado de biblioteca, sala de estudio y un apartado rincón con equipos informáticos y material multimedia. La propuesta de Doña Elvira seguía rondando su cabeza. Como la previsión del tiempo anunciaba más lluvia durante el fin de semana, decidió llevarse a casa la película que le había recomendado. Mientras la bibliotecaria introducía los datos en su ficha de préstamo, se le ocurrió indagar un poco.
—María, ¿tiene usted información sobre lo que retiran los estudiantes? —preguntó señalando el ordenador, tras el que asomaba una mujer de mediana edad, complexión diminuta, nariz de bulbo y gafas con cristales gruesos, encargada de atender las peticiones de profesores y alumnos.
—Claro que sí, Don Leandro, pero me temo que no son buenas noticias. Los chicos no suelen llevarse ningún autor clásico, a menos que usted les obligue. Solo preguntan por sagas juveniles de éxito. Ya sabe, Harry Potter, Crepúsculo, novelas de Federico Moccia y novela gráfica. El cómic tiene bastantes adeptos.
—¿Sería tan amable de enseñarme la ficha de un alumno llamado Edward Kagasha?
—¡Hombre, Edward! —exclama la bibliotecaria jubilosa, haciendo un ligero aspaviento—. Suele venir a estudiar y se lleva montones de libros. Creo que juega en el equipo de fútbol del Instituto. Dicen que es muy bueno. Ahora lo tiene usted en la mesa del fondo, si precisa hablar con él. Lleva unos cascos enormes sobre un gorro de lana verde.
Don Leandro se gira con parsimonia, como para no delatar sus intenciones, y descubre a Edward escribiendo en un cuaderno al tiempo que efectúa suaves movimientos de cabeza, siguiendo el ritmo de la música que suena en sus oídos.
—Mire, si hace usted el favor de pasar tras el mostrador puede ver su ficha. Además de novelas o ensayos en inglés, ahora solicita traducciones al español de los mismos libros. Hoy me ha pedido unos cuentos de Raymond Carver. También una película cuyo guión está basado en ellos: Short Cuts.
El viejo profesor escudriñó con atención la pantalla. La lista de volúmenes era interminable. No seguía ningún orden lógico, más bien parecía elegir sus lecturas de forma arbitraria, por instinto. En las últimas semanas había retirado ejemplares de Capote, Balzac y Ciorán; después Flaubert, Rimbaud y Jack Kerouac. Estaba claro que escogía bien sus lecturas pero sin criterio alguno. Don Leandro solicitó a la bibliotecaria que le imprimiera el listado. Mientras el aparato empezaba a liberar una hoja tras otra, se dirigió hacia el lugar en que se encontraba el muchacho, al lado de un expositor de revistas que quedaba a su lado. Cogió un ejemplar que anunciaba un reportaje sobre el Museo de escritores de Dublín y se dispuso a echar un vistazo, mientras observaba al chico de reojo. Le sorprendió una frase que decoraba la carpeta que tenía sobre la mesa; la reconoció de inmediato. Sin lugar a dudas pertenecía a “Cuatro cuartetos”, de T.S. Elliot: “Aquí estoy, pues, en medio del camino, intentando aprender a utilizar las palabras”. En el instante en que el profesor, circunspecto, reparaba en el texto del poeta y dramaturgo norteamericano, Edward levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Don Leandro, desprevenido, no acertó a articular palabra. Durante unos segundos se observaron con curiosidad el uno al otro, pero el chico regresó a su quehacer de inmediato, concentrándose en el cuaderno en el que garabateaba unos versos, sin prestar más atención al viejo. El maestro resolvió que Elvira no lo había puesto en antecedentes, esperando que aceptara su descabellada propuesta. Puede que todo se redujera al capricho de su colega y Edward no tuviera interés en recibir sus consejos.
Etiquetas:
STORYTELLING
10 de noviembre de 2011
EL MAESTRO DE ESCUELA
Se sirvió una taza de té y colocó una magdalena en un viejo plato de porcelana; una rutina que solo alteraba los domingos, saliendo temprano a comprar la prensa y disfrutando de un chocolate con churros en el bar de Tomás. Empezó a saborearlo al tiempo que observaba, a través de la ventana de su angosta cocina, las primeras luces de la mañana, ocultas bajo un manto de nubes cenicientas, deseosas de llorar la llegada del invierno, anticipándose a las vacaciones de Navidad. Echó un trozo de magdalena en la cuchara y lo llevó a sus labios, anhelando que el sabor desencadenara recuerdos felices, como al narrador de su admirado Proust en la magnífica heptalogía: “En busca del tiempo perdido”. A continuación, cogió un rotulador de punta gruesa y dibujó una cruz en un calendario colgado frente a la encimera. “Un día menos”, precisó para sus adentros.
Se dirigió a su despacho, la pequeña habitación del mirador, que antaño usaba su madre para bordar y escuchar la radio hasta que falleció, y que él tenía abarrotada de libros, entre los que destacaba una buena representación de clásicos de la literatura universal: de Homero a Dante Alighieri, de Fernando de Rojas a Cervantes, Molière, Carver, Joyce, Borges, Kipling, Mann; también Neruda, Goytisolo, Vargas Llosa o Cortázar, por citar unos cuantos. Recogió los textos de sus alumnos apilados sobre el escritorio, deteniéndose una vez más en el de Edward Kagasha, un relato que lo había mantenido en vela hasta bien entrada la madrugada. No era posible que un chico nacido en Uganda, de tez negra y aspecto de delincuente, al que solo había visto dando patadas a un balón en el patio, hubiera escrito algo tan bello, deslumbrante, con una prosa de corte surrealista, dibujando escenas de clara influencia gótica, destacando los perfiles más oscuros del ser humano. Un auténtico homenaje a los grandes escritores del Realismo Mágico. Estaba seguro que se trataba de un plagio, pero no conseguía identificar la fuente y eso le tenía mortificado. Si fuera capaz de bucear en ese mundo inhóspito de Internet y conocer sus entresijos, como la mayor parte de sus pupilos, encontraría al verdadero autor del relato. Temía que se tratara de algún célebre novelista africano del que no tuviera constancia, dada la escasez de traducciones de sus lenguas vernáculas que llegaban a España. Se propuso averiguarlo, puesto que ese chico no era alumno suyo y carecía de datos con los que argumentar su sospecha. Él solo debía seleccionar los aspirantes de su Instituto para el concurso literario, pero no estaba dispuesto a hacer el ridículo aceptando un trabajo que otros pudieran descalificar en público.
A Don Leandro le gustaba el libro impreso, adoraba el olor a tinta, la textura del papel, y se movía con la agilidad de un gato montés en los pasillos empolvados de las bibliotecas, lugares que conocía mejor que la palma de su mano, futuros cementerios de sabiduría condenados al olvido, como el que describía Zafón en “La sombra del viento”, que empezaban a resultar tan obsoletos como él mismo en una sociedad subyugada por la tecnología, y pronto quedarían relegados a capricho de bibliófilos, fetichistas o eruditos. No se veía capaz de reciclarse y disfrutar leyendo en una pantalla, lo que le hacía parecer un dinosaurio delante de sus alumnos. Por eso contaba los días que quedaban para jubilarse y los marcaba en el calendario. Después de cuarenta años enseñando literatura se encontraba cansado, incapaz de conectar con el universo virtual y las nuevas metodologías de enseñanza, que exigían una pericia técnica y audiovisual que él no disfrutaba, sin contar la falta de empatía con esa generación de jóvenes de incierto futuro que llenaban las aulas.
Una vez ordenado el maletín, salió al recibidor, se puso su sempiterna gabardina de color mostaza, cogió un paraguas y cerró la puerta del minúsculo apartamento que había heredado de su madre: la portera del edificio, ubicado en el ático. Se dispuso a recorrer el largo camino que lo separaba de su lugar de trabajo, con antelación suficiente para no tener que mezclarse con la algarabía de estudiantes concentrados a las puertas del recinto, a quienes él tildaba en silencio de ignorantes, sin una pizca de curiosidad por aprender algo más que intercambiar mensajes con frases incomprensibles desprovistas de vocales, en sus modernos teléfonos de diseño.
Durante el trayecto no dejó de pensar en el relato de un autor desconocido que escribía con el corazón en la mano. Caminando despacio, bajo una ligera cortina de lluvia, observaba los múltiples cambios que había experimentado su barrio, en otro tiempo repleto de negocios familiares o talleres en los que se practicaban oficios en vías de extinción, como herreros, ebanistas o sastres. Se sentía vencido, navegando a contracorriente y rodeado de extraños. Esas mismas calles, que conocía a la perfección desde niño, pertenecían a gente de otras culturas que las habían hecho suyas, con su jerga y costumbres, su comida, su prole y hasta su aire emponzoñado.
Al entrar en la sala de profesores encontró a Doña Elvira, responsable del departamento de inglés, traductora y amiga, la única con la que mantenía una estrecha relación al margen del ámbito académico, que también solía llegar a primera hora para preparar sus clases.
—Buen día, Leandro. ¿Y esa expresión taciturna que le acompaña? ¿Acaso le pasa factura el mal tiempo?
—Supongo que no he descansado lo suficiente. Esta noche intentaré irme a la cama más temprano.
—¿Mucho trabajo? Si necesita que le eche una mano con el ordenador no tiene más que pedirlo.
—Le agradezco el gesto. Ya sabe que no me manejo bien con esos chismes; la simple tarea de introducir las notas trimestrales me lleva un buen rato.
—Debería usted apuntarse a uno de los cursos de reciclaje que ofrece la institución. Se imparten después de las clases y son gratuitos para los docentes. Además, el chaval que tienen de profesor es muy majo.
—Tiene usted razón pero, me temo que soy demasiado mayor para modificar mis hábitos; además, éste será mi ultimo año.
—Pues, yo estoy segura que se arrepentirá si no lo hace. Por cierto, ¿qué tal los relatos para el concurso? ¿Los ha seleccionado?
—Esa es la razón de mi aspecto cansado. Hay uno en especial que no me ha dejado pegar ojo.
—¿Tan terrible era?
—Todo lo contrario.
—Entonces debería usted lucir mejor semblante. Descubrir un talento en ciernes siempre es motivo de satisfacción para un maestro.
—Es que estoy convencido que el manuscrito no es original.
—¿Qué quiere decir?
—Demasiado bueno.
—¿Por qué no puede ser así de bueno?
—Podría tratarse de un plagio. Ya sabe usted lo que hacen los chicos hoy en día, copiar y pegar trabajos ajenos en Internet, como ese sitio que llaman el rincón del vago. Quizás pueda usted facilitarme alguna pista. Creo que es alumno suyo. Lo que si tengo claro es que el fútbol y los libros son incompatibles.
—Se está convirtiendo en un viejo gruñón desencantado y dogmático. Acabará por enfermar en cuanto se jubile. Y echará de menos la docencia. Acuérdese del día en que se lo digo. Debería asistir a mi club de lectura. Estoy segura que pasaría un buen rato.
—No sé, Elvira, no quiero que un adolescente de 16 años me tome el pelo.
—Se refiere usted a Edward. Edward Kagasha: el autor que lo tiene confundido.
—Ahora es usted la que me sorprende.
—Me alegra que haya dado resultado.
—Disculpe, mis neuronas no funcionan al 100% si no descanso.
—Dígame una cosa, Leandro. ¿No le ha parecido excepcional?
—Si quiere que le sea sincero, demasiado. Me cuesta creer que un chico foráneo, a quien admiran por su destreza con el balón, se exprese de esa manera, con excelencia.
—En nuestro idioma no, todavía; pero en el suyo es brillante.
—¿Entonces?
—Me he permitido el lujo, en este caso el placer, de traducirlo para usted.
—¿Qué quiere decir?
—Que el texto lo escribió en inglés. Es su lengua materna. Ya sé que no debería incluirlo en el concurso. De hecho, Edward no sabe nada. Su padre ambiciona que lo descubra algún oteador del Barça, a ver si gana un buen dinero y consigue sacar al resto de su familia de Uganda; pero a mí me parece un desperdicio que no vaya a la Universidad, y ese don que Dios le ha dado se pierda para siempre. ¿Sabe que domina varias lenguas africanas?
—Me deja usted pasmado.
—Leandro, ese muchacho es como una piedra preciosa que hay que pulir para que muestre su belleza. Una rara avis. Se me ha ocurrido que podría usted adoptarlo.
—Se está convirtiendo en una excéntrica. ¿Adoptarlo, dice?
—Como pupilo, ofreciéndole clases particulares para enseñarle gramática española, además de nuestros tesoros literarios. Usted está deseando jubilarse; le vendría bien una ocupación para matar el aburrimiento cuando eso ocurra.
—No se preocupe que me quedan libros por leer y lugares que visitar hasta que me vaya al otro barrio. Aburrimiento es una palabra que no se ajusta a mis planes de futuro.
—Ese chico ama los libros tanto como usted. Le sorprendería descubrir lo mucho que ha leído y la facilidad que tiene para el aprendizaje de la lengua.
—¿Debería interpretar sus palabras como un cumplido?
—Solo ser consecuente con lo que ha predicado en las aulas durante décadas.
—Y, ¿qué es lo que sugiere?
—Que hable con el chico y lo ayude a convertirse en un escritor de verdad.
—Eso es como poner una pica en Flandes, y yo estoy lejos de poseer la tenacidad de Carlos V.
—Disculpe que dude de sus palabras. No he conocido a nadie más capacitado que usted para llevar a buen puerto un asunto como este.
—Eso era en otros tiempos. Ahora me tachan de dinosaurio.
—Yo solo le ruego que tenga la amabilidad de entrevistarse con el muchacho.
—¿Ha investigado usted de dónde proceden sus fuentes de inspiración?
—Tendrá que averiguarlo, si resulta de su interés.
—Está bien. No le prometo nada. Lo pensaré —declara Don Leandro, recogiendo sus papeles, tras escuchar el timbre que anuncia su primera hora de clase.
—¿Conoce esa película, Finding Forrester? Es relativamente reciente, de un director que se llama Gus Van Sant —pregunta Doña Elvira, haciendo un último intento para convencer a su colega y que preste atención a la joven promesa.
—No veo mucho cine, y ya sabe que a mí me gustan las películas antiguas.
—Trata de un escritor retirado, interpretado por Sean Connery, que ayuda a un estudiante y jugador de baloncesto del Bronx a mejorar su trabajo, porque el muchacho tiene un don, igual que nuestro Edward. Debería echarle un vistazo. Creo que la encontrará en la mediateca. Fue esa película la que me proporcionó la idea de encomendarle esta misión.
—¿Misión?
—Si, una auténtica labor de apostolado literario, con un joven que necesita de su sabiduría y consejos —El viejo profesor hace un gesto con la cabeza, frunciendo el entrecejo, y desaparece por la puerta entre el bullicio habitual que se ha instalado en el pasillo. Antes de entrar en el aula, se detiene unos instantes frente al ventanal desde el que puede observar el patio, donde todavía quedan algunos grupos de alumnos rezagados; la mayoría no se comunica entre ellos sino a través de esos teléfonos inteligentes que se han convertido en una prolongación de sus manos.” Ese chico tiene que haber embrujado a Elvira con algún ritual de sus antepasados. Nunca la había visto defender la valía de un alumno con semejante entusiasmo. Creo que los años también empiezan a pasarle factura”, pensó mientras entraba en su clase cabizbajo.

Foto: Marijo Grass
CONTINUARÁ
CONTINUARÁ
Etiquetas:
STORYTELLING
Suscribirse a:
Entradas (Atom)