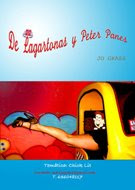2 de junio de 2011
LA HUIDA. Segunda parte.
Una voz interrumpe mi duermevela anunciando la próxima llegada al aeropuerto de Ataruk. Me levanto con aires sonámbulos. Recorro el pasillo del avión en dirección al baño. Necesito reconocerme en el espejo; eliminar las huellas del rostro que lloró la traición: mi más sonado fracaso. Observo el pasaje: la mayoría hombres de negocios y un buen número de turistas que repasan con interés su guía de viaje, preparados para disfrutar la aventura en la más bella y enigmática ciudad del antiguo Imperio Otomano. Esbozo una leve sonrisa, recordando la sensación de alivio al desconectar mi teléfono y comprar un billete que libere mi corazón aniquilado; dispuesta a descubrir otra realidad, despojada de cargas, de pasado, aunque mi huida tenga los días contados.
A punto de aterrizar en suelo turco, observo el Bósforo desde las alturas: un estrecho que divide esta gran megalópolis conectando el mar de Mármara con el mar Negro, estableciendo un puente entre Asia y Europa.
Leo de nuevo a Pamuk:
“Frente a la derrota, al desplome, a la opresión, a la amargura y a la pobreza que pudren por dentro la ciudad, el Bósforo está unido en lo más profundo de mi mente a sensaciones de unión a la vida, de entusiasmo por vivir y de felicidad. ”
Cierro los ojos. Intento contagiarme de esa fuerza que perdí, hace menos de 24 horas, y ansío recuperar.
Cojo un taxi. El hombre me examina a través del espejo retrovisor. No sé si puede percibir mi estado de excitación. Le pido que me lleve al casco antiguo. Continúa observándome mientras conduce a toda velocidad; quizás ha llamado su atención la ausencia de equipaje o una dirección sin precisar. No tengo aspecto de turista, tampoco mujer de negocios; solo una extraña visitante que anhela contemplar la belleza monumental que alberga su ciudad.
Durante el trayecto me concentro en el paisaje, aspirando el aroma entre añejo y salado que desprende la brisa; intentando bloquear en mi memoria la profunda desazón que arrastro todavía. Me apeo en Sultanahmet, a los pies de la Mezquita Azul. Examino el lugar echando un vistazo nada más bajar del vehículo. El taxista murmura a mi espalda: “Yurttta Sulh, Cihanda Sulh”. Interpreto sus palabras como una mezcla de suerte y bienvenida, presentando las credenciales del hombre turco: respetuoso, amable y hospitalario. Más tarde averiguaré que se trata del lema nacional: “Paz en casa, paz en el mundo”.
Empiezo a deambular por los alrededores, entre innumerables tiendas de alfombras y souvenirs variados, hasta alcanzar la plaza que alberga Santa Sofía y la Mezquita Azul, como un duelo de titanes, disputándose las colas de visitantes para acceder al interior. Me siento en un banco, al abrigo del bullicio de transeúntes que dinamizan el lugar: vendiendo, comprando y fotografiando cada detalle; inmortalizando su presencia entre uno de los símbolos islámicos más esplendorosos del mundo y la obra sagrada del imperio bizantino.
Reparo en un grupo de turistas locales, tomando posiciones frente a un guía que ejerce de fotógrafo ocasional. Las mujeres, cubiertas con su khimar o un simple hijab, muestran el rostro limpio, ajado por el tiempo, en el que asoma, tímida, su expresividad. Imagino su grado de bienestar. Me pregunto cómo las ha tratado la vida, si la cultura o su religión les ha impedido ser ellas mismas, o si gracias a ellas han encontrado la felicidad.
Abro de nuevo “Estambul. Ciudad y Recuerdos”, de Pamuk, y leo:
“ Para comprender mejor ese ambiente en blanco y negro recreado una y otra vez, que acentúa el sentimiento de amargura inherente a la ciudad y que es compartido por todos los estambulíes como un destino común, hay que venir a Estambul en avión desde una rica ciudad de Occidente y sumergirse de inmediato en las atestadas calles, o ir un día de invierno al puente de Gálata, el corazón de la ciudad, y ver cómo la multitud pasa por allí con una ropa de colores indistinguibles, descolorida, gris, sombría…”
Intento averiguar si la mirada autóctona de Pamuk se parece a la del foráneo, que es la mía. Me cruzo con ese tipo de mujeres, vestidas con ropas anodinas, pero al mismo tiempo sorprenden otras más jóvenes: coquetas, enfundadas en tejanos de marca, mostrando su sensualidad y conviviendo en perfecta armonía en el seno de una misma familia.
Me gustan los contrastes. Creo que he llegado a la ciudad insignia. Pasado y presente, tradición y modernidad, oriente y occidente, se funden entre adoquines y edificios que amenazan ruina; pero sus habitantes se ocupan de infundir aliento, honorabilidad y energía; interrumpida cuando el muecín llama a los fieles a rezar cinco veces al día.
“…En Estambul, la amargura es tanto un importante sentimiento de la música local y un término fundamental de la poesía como una manera de ver la vida, una actitud mental y lo que supone el material que hace a la ciudad ser como es”.
Pregunto a un hombre mayor, que adivino sabio, sobre las palabras de Pamuk ; resuelvo que esa amargura es lo que yo entiendo por melancolía. Algo que es bueno o malo, poético o enfermo, positivo o negativo.
Cierro el libro y continúo mi paseo. Visito Santa Sofía: antigua iglesia bizantina transformada en mezquita por los otomanos y convertida en Museo, con 1400 años de historia encima. Me fascina la magnitud de lámparas y cúpulas que encuentro en su interior; los tonos ocres y las luces doradas, que me hacen sentir privilegiada, en medio de tamaña riqueza y exuberancia.
Emprendo la marcha en dirección a Eminönü. El universo gastronómico turco es espectacular, según percibo en los innumerables restaurantes que encuentro en el camino. Incluye platos mediterráneos, persas, árabes, de Oriente Medio, incluso indios. Los aromas a canela, comino o anís inundan las calles, y los dulces destacan tras los escaparates por su singularidad. Mi energía se intensifica después de tomar un té negro acompañado de un baklava. Lo único positivo de mi tragedia personal son los diez kilos que me he dejado en ella y que, en estos días, me voy a permitir el lujo de recuperar.
Continuo callejeando; participo de la vida y alegría que me rodean a cada paso; me detengo a conversar con vendedores avispados, tejedoras de alfombras que trabajan a las puertas de un taller o viejos artesanos. Encuentro una gran similitud con la descripción de la ciudad que nos regala Lawrence Durrell en su fascinante “Cuarteto de Alejandría”: una mezcla de belleza, desorden y reliquias; una tierra melancólica; urbe de cafés y minaretes; encuentro de culturas milenarias y civilizaciones; evocadora del saber más antiguo, que otorga a sus habitantes una personalidad única, exótica, diferente.
Por fin llego a Eminönü: el puerto principal y la zona más concurrida del lado europeo de Estambul, en el distrito de Fatih; antiguo epicentro de la ciudad amurallada de Constantinopla. La marabunta que sale o entra de los ferries, unida al tráfico desordenado y los innumerables puestos de comida ambulante, convierten esta zona en un caótico festival de ruido, color y aroma de sal.
Me dirijo al borde del agua; algunos pescan, otros descansan, comen, conversan. Descubro un tipo occidental, más o menos de mi edad, atractivo, aspirando con fuerza el aire del Bósforo y concentrando sus sentidos en la música que enmudecen los auriculares que lleva pegados a los oídos. Me sitúo cerca, curiosa. Descubro entre sus manos mi libro de Orham Pamuk. No puedo evitarlo, saco mi ejemplar, me siento a su lado y sonrío.
Etiquetas:
ALL ABOUT WOMEN
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)