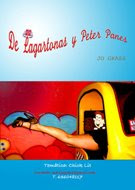24 de noviembre de 2011
EL MAESTRO DE ESCUELA. Tercera parte
Durante la semana siguiente no ocurrió nada digno de mención. Don Leandro, un tanto abrumado por el encuentro fortuito con Edward, a pesar de tener la certeza de que devoraba más libros que todo el personal del instituto, decidió tomar distancia y dedicarse a otros menesteres. Quizás influyera el hecho de no haber intercambiado impresiones con Doña Elvira, a quien un fuerte constipado a causa del mal tiempo la tenía secuestrada esos días. El jueves, callejeando por el casco antiguo como acostumbraba al final de su jornada, se cruzó con unos músicos que interpretaban el Canon en Re mayor de Pachelbel. Al igual que otros transeúntes, se detuvo unos minutos a gozar de la música barroca; entonces descubrió sus pensamientos sonando como un obstinato; en su caso, una voz interior que le sugería una y otra vez no olvidar al muchacho.
Al llegar a casa, todavía meditabundo, decidió poner un poco de orden en su despacho. Como solía ocurrir al emplearse a fondo en tan rigurosa tarea, apareció en su vitrina un libro olvidado. Se trataba de una novela corta de Henry James que llevaba por título “El alumno”, publicada en 1891. Asombrado por el curioso descubrimiento, e incapaz de recordar el momento en que llegó el texto a sus manos, y por ende a su biblioteca, aunque su precioso ex libris en el reverso de la cubierta garantizara su propiedad, se acomodó en un viejo sillón orejero, dispuesto a refrescar la memoria leyendo algunos párrafos:
…Pemberton era modesto, era incluso tímido; y la posibilidad de que su pequeño pupilo pudiera ser más inteligente que él era, para su intranquilidad, uno más entre los peligros que entrañaba aquel experimento novedoso…
Una mueca de perplejidad invadió su rostro. ¿Acaso era una sombra de semejante dimensión la que se cernía sobre su inconsciente en relación a ese chico? Retomó la lectura hasta que un nuevo párrafo le obligó a detenerse una vez más.
«¡Es un genio, usted lo adorará!» Antes del viernes, Pemberton recordó aquellas palabras, que le hicieron pensar, entre otras cosas, que los genios no son invariablemente adorables. Sin embargo, todo iría mucho mejor si había un elemento que hiciera de la tutoría algo absorbente: tal vez no tuviera razón al dar por supuesto que resultaría tediosa.
Como a Pemberton, tutor de Morgan en la novela, a Leandro le recordó las palabras de Doña Elvira, incitándolo a convertir a Edward en su pupilo. Al día siguiente se acercó de nuevo al centro de recursos dispuesto a dar el primer paso, pero esta vez no encontró ningún alumno. Decidió entonces pedir a María, la encantadora bibliotecaria, que le hiciera llegar su ejemplar de Henry James a Edward Kagasha.
—¿Quiere añadir una nota, un trabajo o algo? —preguntó la mujer, afable.
El profesor permaneció un instante dubitativo; acto seguido negó con la cabeza.
—Está bien así. No le diga nada. Solo entréguele el libro cuando lo vea.
—Si le urge puede hacerlo usted mismo. Ahora se está disputando un partido de fútbol en nuestras instalaciones, por eso no tengo público que atender. Seguro que lo encuentra en el terreno de juego o en el banquillo.
—Preferiría que me hiciera usted el favor, si no le importa. Ando un poco apurado de tiempo.
Don Leandro se despidió con un gesto cordial y salió de la estancia sin acusar premura alguna. Sin embargo, antes de abandonar el recinto permaneció un rato en las gradas observando el partido, o más bien a un jugador aventajado que además del balón adoraba los libros.
El domingo, después de dos semanas de intensa lluvia, constante y llorona, amaneció un sol radiante. A media tarde, Don Leandro resolvió dar un paseo y acercarse a casa de Elvira con intención de conversar un rato. Esperaba encontrarla restablecida de su molesto constipado. Su colega, complacida por la inesperada visita, no dudó en invitarlo a la tertulia que disfrutaba con unas amigas de su club de lectura, a las que interrumpió en el instante en que una de ellas, experta en crochet y amante de la novela romántica, afirmaba jocosa:
—D.H. Lawrence era un misógino de pacotilla. ¡Quería que las mujeres renunciaran al placer del sexo! —Natividad enmudeció en cuanto apareció ante ellas el maestro, incapaz de ocultar una ligera turbación en su rostro.
—Queridas, tengo el placer de presentarles a mi estimado Don Leandro; compañero de fatigas y maestro de maestros en asuntos literarios. Le he pedido que nos acompañe. Ahora mismo voy a poner en una bandeja las deliciosas pastas que nos ha traído para acompañar el té —pronunció Elvira en un tono algo solemne. Y salió en dirección a la cocina dejando al profesor a merced de sus amigas.
—Pero, no se quede ahí como un pasmarote. ¡Vamos, hombre, venga usted a mi vera, que este sofá es muy cómodo! —exclamó Cecilia, la que parecía más joven, luciendo un lápiz de labios de un rojo chillón, igual que el vestido y sus zapatos de tacón alto.
—Y, ¿cómo lo lleva, Don Leandro? Me refiero a las nuevas generaciones ¡Qué lejos están ya de nosotras! Los chicos deberían leer a Dickens, Andersen o Joyce, pero me temo que prefieren a Stephen King o a esa Rowling —observó Doña Luisa, profesora de ciencias jubilada y lectora insaciable de relatos y poesía.
—Andersen escribió cuentos de hadas maravillosos, pero estoy segura que sus brujas y gélidas princesas no son más que un reflejo de su frustración sexual —atacó de nuevo Natividad, recuperando su desparpajo y soltando una carcajada que acentuó la timidez del maestro, incapaz de mostrarse gallo en el gallinero.
—¿Usted qué opina? —preguntó Almudena, una enfermera de unos 50 años, compañera de Doña Elvira en otra de sus grandes pasiones: los cursos de repostería fina.
—Al igual que Harold Bloom, yo solo acepto tres criterios de grandeza en la literatura: esplendor estético, poder cognitivo y sabiduría—detalló Don Leandro, buscando su espacio en el gallinero—. Lo que se erige en altar como relevante acabará en el olvido en menos de una generación. Lo que sobrevive siempre es viejo y está bien hecho, como una preciosa lámpara de hierro forjado suspendida en la bóveda de un edificio histórico.
—¿Está usted seguro? Yo creo que nuestros nietos sabrán menos de Einstein que de Steve Jobs. De la misma forma que para muchos chicos de veintitantos, que han crecido con él, Harry Potter es un clásico —señaló Cecilia sentando cátedra.
—Por eso es tan importante la labor de un buen maestro. Compartir el entusiasmo por obras imprescindibles, que ayudan a entender el mundo y crecer como indivíduo, anima a otros lectores a hacer su propio viaje de descubrimiento —pronunció Elvira, depositando sobre una mesa de centro una bandeja con la merienda.
—Y, ¿qué es realmente imprescindible? Lo que para algunos es valiosísimo a otros puede parecer insignificante. No hay más que echar un vistazo a esas listas que publican a menudo los diarios, de la mano de críticos y estudiosos que jamás se ponen de acuerdo —observa Cecilia.
—Sin lugar a dudas, es un tema peliagudo donde los haya: conseguir el beneplácito popular por mayoría absoluta —añadió Doña Luisa.
—Eso resulta más político que humanístico, querida —señaló Cecilia, mientras se servía en un pequeño plato de porcelana china galletas de chocolate belga y lima.
—Yo he decidido leer de nuevo a Whitman. Supongo que necesito recuperar la confianza y sanar mi propia conciencia —confesó Doña Natividad, menos eufórica que al principio.
—Superar el duelo de un divorcio con “Hojas de hierba” entre manos me parece una buena terapia de choque —aseguró la enfermera.
—Debo poner en vuestro conocimiento que he propuesto a Leandro un reto, aunque para él de momento es un enigma —confesó Elvira.
—¡Qué emocionante! Y, ¿se puede saber en qué consiste? —interrogó complacida Natividad.
—Ayudar a un joven escritor iluminando su camino.
—¡Suena prometedor! —exclamó la enfermera con entusiasmo—. Pero, ¿cómo se reconoce un buen escritor? ¿Acaso es relevante el fulgor de su mirada o el ímpetu de sus manos? Es obvio que debe poseer talento, y proporcionar claves para gestionar el talento no es tarea sencilla, pero puede resultar muy grata con el tiempo.
Esa misma noche, con los antecedentes de la velada sobrevolando su cabeza, Don Leandro no lograba conciliar el sueño. Se sentía azorado, inquieto. Algo bullía en su interior obligándole a buscar nuevos alicientes en su vida. Quizás Elvira le estaba sirviendo una oportunidad en bandeja de plata; quizás debiera tomar en serio sus palabras y aceptar el reto. Recordando la mirada de ese chico y las palabras de T.S. Eliot con las que había decorado su carpeta, se levantó de la cama en busca del texto original, por si le servía de ayuda, distracción o consuelo.
“…El hogar es el punto del que partimos. Vuélvese
más extraño el mundo a medida que envejecemos,
más complicada la trama de muertos y vivos.
No el vívido instante aislado sin después ni antes,
sino el arder constante de una vida,
y no la sola vida de un hombre, sino de viejas
piedras que nadie sabe descifrar. Hay un tiempo
para la noche bajo la luz de las estrellas
y un tiempo para la noche a la luz de la lámpara
(noche del álbum de fotografías).
Es más él mismo el amor cuando aquí
y ahora dejan de importar.
Los viejos deberían ser
exploradores, ahora y aquí
no importan, debemos quedarnos quietos
y movernos hacia otra intensidad
para lograr mayor unión, una comunión
más profunda en la fría desolación oscura,
entre los gritos del viento y la ola,
en las aguas inmensas del petrel
y la marsopa. En mi fin está mi principio”.
Un par de días más tarde, al finalizar sus clases, encontró en su casillero la novela de Henry James que había dejado en manos de María, la bibliotecaria. En el interior encontró una nota:
"Me gustaría mucho ser su Morgan. ¿Querría usted ser mi Penderton?"
E.K
Don Leandro esbozó una sonrisa; guardó la nota en su maletín, y haciendo una inspiración profunda, al tiempo que recogía su gabardina, abandonó con paso firme la sala de profesores.
Etiquetas:
STORYTELLING
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)