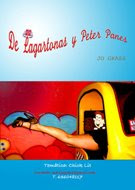Una actividad frecuente durante la pubertad era pasar más tiempo en la calle que en casa jugando con tu pandilla o charlando de nuestras cosas en un banco del parque, y si no había presencia masculina deshojando la margarita: repartiéndonos los proyectos de novio como si fueran bolsas de pipas. Cuando aparecían los chicos siempre proponían jugar a: churro, media manga, mangotero o beso, atrevido o verdad. En el primer caso se armaban dos grupos elegidos por los cabecillas. A continuación estos se jugaban a cara o cruz la posición más ventajosa para saltar gritando: ¡churro vaaaaa! sobre la barrera que formaba el otro equipo agachado, con sus cabezas entre las piernas del que estaba delante. Una vez colocado el primer grupo sobre el segundo uno gritaba: ¡Churro, mediamanga o mangotero!, que correspondía a la posición en que se sujetaba el brazo. Si los que estaban cabeza abajo acertaban se invertían las posiciones, si se caía la barrera de mulas se volvía a empezar.
Ahora que lo recuerdo no le encuentro la gracia pero supongo que, desde el punto de vista de la revolución hormonal que sufríamos, era perfecto para toquetear.
En cuanto al juego de beso, atrevido o verdad, no era más que otra versión con intención similar: sentados en círculo y siguiendo un orden debías hacer una elección. En el primer caso te mandaban besar al chico más feo e impopular del grupo, pero si alguna amiga conocía tus anhelos por uno de los presentes te regalaba la oportunidad de cumplir tu fantasía en público y, seguramente, el que todos se percataran al observar el sonrojado del pavo que se instalaba en tu rostro. Si se trataba de “atrevido”, la prueba consistía en llamar ¡imbécil! al guardia urbano de la esquina o escalar un árbol próximo. En el asunto de la “verdad” se prodigaban más mentiras, y si era una chica quien formulaba la pregunta el tema se mantenía igual:
— ¿Verdad que te gusta fulanito?
— ¿Verdad que zutanito te ha pedido salir con él?
— ¿Verdad que te gusta el novio de menganita?
No creo que fuéramos muy conscientes pero era evidente que el mundo giraba en torno a nuestro más reciente descubrimiento: la atracción por el sexo opuesto.
Por aquél entonces yo seguía creyendo que NO podía competir con las guapas oficiales del grupo; tampoco me importaba demasiado porque el no andar detrás y delante de ellos pavoneándome, sumado a mi carácter entusiasta y alegre, me garantizó un lugar vetado al resto de las chicas: me convertí en el único ejemplar femenino que podía acceder a sus reuniones. Es más, empezaron a utilizarme como paño de lágrimas cuando las cosas no marchaban bien con ellas: también necesitaban la otra versión; así que todos me contaban sus neuras mientras yo escuchaba con suma atención y les proporcionaba mi punto de vista. Aquello fue un training estupendo para adquirir habilidades en el trato con los chicos, pero también generó envidias y malos rollos con aquellas que interpretaron que yo ligaba con todos y les arrebataba el éxito que protagonizaban en sus sueños.
FRAN nunca formó parte de mi pandilla, él vivía en la ciudad y los grupos solían formarse con amigos del parque o del colegio. El Conservatorio de Música y Danza congregaba a gente con un interés artístico pero sin ningún lazo externo y no tuvimos la oportunidad de ampliar nuestra relación hasta que me instalé en casa de mi abuela.
Llevábamos bailando dos años en la misma clase, con él como único bailarín masculino: objeto de trifulca constante para tenerlo de pareja en el espectáculo de final de curso. Sin haber cruzado más de tres frases el destino lo puso en mi camino para empezar un vínculo que duraría mucho tiempo.
Todo empezó el día de nuestra exhibición, que se celebraba en un teatro de verdad, un par de meses después de mi undécimo aniversario. Era el momento más excitante del año porque la función era pública, se anunciaba en prensa y también en la radio y, ¡por fin nos subíamos a un escenario! Nosotras bailábamos dos veces: una con el grupo de Clásico y otra con el de Contemporáneo. FRAN, además, participaba junto a otro niño, de la clase de claqué, en el número de los mayores que cerraba el espectáculo, pero le tocaba salir a escena solo durante un par de minutos, y eso le tenía muy preocupado. Las chicas estábamos eufóricas una vez nos habíamos vestido y maquillado; matábamos el nerviosismo en el camerino comiendo sin parar y canturreando.
Cuando llegó el momento de salir a escena todo salió como habíamos planeado, si exceptuamos que Marga se equivocó un par de veces y casi choca conmigo, y Sole perdió una zapatilla que salió despedida hacia el público volando, pero nos aplaudieron muchísimo y regresamos al backstage triunfantes. Todas se marcharon corriendo a ver el resto de la función desde el patio de butacas, en un palco que nos habían reservado, pero yo me quedé por allí pululando, porque ese trasiego de gente entrando y saliendo me parecía más excitante, y así aprendía otras cosas, como el trabajo de los técnicos o del regidor, que parecía estar al borde del infarto.
Se acercaba el final y con ello la actuación de FRAN como solista; fue entonces cuando reparé en él tirado sobre una alacena de atrezzo detrás del escenario. Su aspecto demacrado me recordaba al niño lobo de la Familia Monster, que dormía en un armario y adoraba los extraños experimentos de su abuelo, en una serie de televisión muy antigua que le encantaba a mis hermanos. Me acerqué con cierto sigilo, y una vez frente a él le regalé una sonrisa más grande que la de un payaso de circo.
— ¡Hey!, ¿qué haces aquí tirado?
Levantó la vista hacia mí con lentitud y me ofreció una expresión de pánico.
— ¡Vamos! Tienes que prepararte. Muévete un poco. Deberías hacer el calentamiento.
ÉL continuaba petrificado, regalándome una mirada de perrito asustado pero sin abrir la boca ni mover un músculo de su anatomía, como si fuera un objeto más entre lo que había allí tirado.
— Le he dicho a mi hermana que va a alucinar cuando vea las piruetas que haces en este número. ¡Es lo mejor de todo el espectáculo!
En aquél instante sus ojos vidriosos se empezaron a abrir como unas alas de mariposa a punto de iniciar el vuelo.
— ¿Tú crees?— me interrogó, empezando a soltar la tensión que lo oprimía.
— ¡Pues claro! Además, ¡te salen genial!— le respondí jubilosa.
— He olvidado la coreografía— afirmó a continuación, recuperando la tensión que lo invadía.
— ¡Qué dices, hombre! Eso es imposible. En cuanto escuches la música saldrá ella sola. Tú déjate llevar y pásalo tan bien como en clase, ¡y ya está!
Le hablé tan convencida que al estirar de su brazo para que saliera de allí no ofreció resistencia. Unos minutos más tarde, sin necesidad de empujarlo, estaba preparado. Esa era mi intención si no conseguía reacción alguna, pero lo hizo: superó su pánico escénico y brilló con luz propia y, a partir de aquél momento, nos hicimos amigos.
Como me había instalado en la ciudad, en casa de mi abuela, empezamos a quedar con frecuencia y a llamarnos por teléfono para comentar la serie de la tele que estábamos viendo a cada rato. A él le gustaba Starsky & Hutch y a mí Los ángeles de Charlie, pero ambos coincidíamos en nuestra predilección por El coche fantástico y Miami Vice. Le encantaba el Ford Torino rojo con una larga raya blanca de los detectives que casi siempre conducía Starsky. Yo quería ser un ángel, embarcarme en misiones arriesgadas resolviendo secuestros o asesinatos, y siempre me identificaba con el personaje de Kelly, interpretado por Jaclyn Smith, porque sumaba las características de las otras dos: Sabrina, que era la lista, y Jill que hacía de guapa. En el caso de Knight Rider estaban claros los papeles: FRAN hacía de Michael Knight y yo de Bonnie, que era la eficiente mecánica de KITT: el coche fantástico, con el que defendía a los más débiles de las injusticias de los malos; igual que Sonny Crockett y su compañero Ricardo Tubss, aunque a él le ponía un poco nervioso el teniente Castillo: el personaje de Edward James Olmos.
FRAN siempre decía que un tío de su edad no podía tener tanto acné en el rostro, que si le ocurriera a él le daría un soponcio. Yo le daba la razón porque entonces no existía Geli de Mora o Corporación Dermoestética, y ni soñando imaginabas que semejante desgracia pudiera tener solución. Ahí estaba el teniente Castillo en la serie de moda para confirmarlo, condenado a hacer papeles de duro o de malo y sin la guapa de turno a su lado.
FRAN me enseñó a hacer piruetas en la playa, que estaba muy cerca de nuestra escuela de danza. Me ayudaba con los deberes de mates y yo le hacía los trabajos de plástica. Mi abuela, que era muy moderna, le dejaba quedarse a dormir en casa, siempre que aguantáramos sus batallitas hasta altas horas de la madrugada durante el fin de semana. También nos hacía bizcochos para merendar y nos invitaba al teatro, a ver los musicales que le gustaban y disfrutar de la compañía de su nieta y su amigo, que ya tenía adoptado.
Parecíamos hermanos bien avenidos, pero no tardó en ocurrir lo inevitable: sin darme cuenta me fui enamorando, aunque nunca me atreví a confesarlo. Él confiaba plenamente en mí e incluso me hablaba de las chicas de su clase que le gustaban, y que no le hacían el menor caso. Yo pensaba que las otras no eran importantes, al fin y al cabo era mi amigo y pasaba más tiempo a mi lado. Siempre me daba un cálido abrazo cuando nos encontrábamos, se reía conmigo, me consolaba si me habían castigado, recordaba todas las cosas que me gustaban y a menudo me sorprendía regalándome un rotulador bonito o invitándome a un helado.
Un día llegó a mi casa con una noticia fatal que nos dejó desolados: a su padre lo habían trasladado. Se mudaban a un pueblo a 30 kilómetros de distancia y eso suponía una enorme traba en nuestra amistad, cultivada con esmero durante los últimos dos años. En aquellos tiempos no resultaba fácil moverse con el insuficiente transporte público y, además, éramos muy jóvenes para disfrutar de un vehículo propio o prestado, así que aquello resultó tan dramático como un golpe de estado.
A pesar de todo, nunca perdimos el contacto, aunque a veces pasaban dos meses sin poder visitarnos. Cada uno empezó a tener nuevos mejores amigos pero ninguno de los dos consiguió con otros el grado de complicidad que habíamos alcanzado.
Yo también dejé la danza para concentrarme en mis clases de piano; el Conservatorio me proporcionaba amigos de diferentes edades, procedentes de lugares lejanos, que mantenían entretenido mi temperamento curioso, pero yo seguía soñando con FRAN casi a diario.
Llegó el día de mi examen de grado; como en el caso de los bailarines, el concierto se realizaba con público en el teatro. Me dio vergüenza llamarlo, estaba demasiado nerviosa y no quería que su presencia incrementara ese estado. Tampoco deseaba crearle un problema si no encontraba transporte, y yo me obsesionaba pensando que era una excusa porque para él ya no era importante. Pero mi abuela sí lo hizo, convenciendo a su padre para que le diera permiso, y éste accedió si lo acompañaba su primo. Y allí se presentaron ambos. Él estaba radiante, ni siquiera lo recordaba tan guapo.
Se abalanzó sobre mí con la misma sonrisa que años atrás yo le había regalado, y me dio un abrazo tan sincero que me sentí como una princesa Disney cuando aparece su príncipe soñado, raudo y veloz , para librarla de la bruja mala y sus hechizos, porque así debían terminar los cuentos, felices y comiendo perdices, aunque a nosotros nos gustaban más los helados.
— ¡Estás guapísima!— fue lo primero que salió de su boca—. ¡Tengo algo muy importante que decirte!— acertó a exclamar con cierto grado de turbación en el rostro.
Lo único que consiguió fue aumentar mi nerviosismo porque pensé que aquello, por fin, iba a ser una declaración. En un instante lo imaginé tras el concierto confesando que me echaba mucho de menos, que soñaba conmigo y quería ser más que un amigo; quería salir conmigo, tener una relación.
— ¡He olvidado la partitura y tengo que tocar de memoria!— acerté a exclamar presa del pánico y la excitación.
— ¡Eso es imposible! Deja que tus dedos se deslicen sobre el teclado, siente la música en tu corazón, y entonces saldrán los acordes por arte de magia, porque están dentro de ti, ahora juegan con tu emoción.
Entonces me apartó el pelo de la cara y me besó. En realidad sólo rozó mis labios pero fue suficiente para descargar toda la tensión: había soñado tantas veces y durante tanto tiempo con aquella imagen que casi me desmayo de la impresión.
Y salí a escena. Los focos no me dejaban ver más que un par de filas del patio de butacas. Todo parecía más íntimo y en mi cabeza surgieron las notas como por arte de magia, porque en aquella sala sólo estábamos él y yo. Por lo visto olvidé un fragmento de una pieza de Eric Satie pero sólo se dio cuenta mi profesor, y como le regalé una interpretación tan apasionada ni siquiera lo tuvo en cuenta y también me felicitó. Después de los últimos acordes se hizo un silencio sepulcral pero, inmediatamente, la gente se puso a aplaudir con entusiasmo, incluso escuché algunos ¡Bravos! Supongo que eran colegas y familia, que hubieran gritado de igual modo aunque mi actuación hubiera sido un completo fracaso.
Yo quería salir de allí cuanto antes; recuperar a FRAN y desaparecer en su caballo principesco hasta traspasar la línea del horizonte. Y así fue, al principio. Esperó paciente hasta que conseguí salir del teatro, y como habíamos hecho tantas veces nos fuimos a la playa corriendo y nos compramos un helado.
Deseaba compartir mi éxito con él porque ni siquiera creía que fuera mío. Sin su magia nunca lo hubiera conseguido, de eso estaba segura y , en aquél momento, me encontraba dispuesta a sellar aquél día tan importante de mi vida con una declaración de amor.
Estuvimos charlando y riendo atropelladamente durante un buen rato. ÉL me cogía de la cintura con frecuencia y me abrazaba con la misma naturalidad que yo veía en las parejas de novios. De pronto se puso frente a mí y, sujetándome por los hombros y esbozando una gran sonrisa, exclamó:
— ¡ESTOY ENAMORADO!
Casi pierdo de nuevo el sentido. Mis ojos se dilataron hasta el infinito. ¡Me sentía en el paraíso! Mi cabeza daba vueltas sobre la memoria, proyectándome a cámara rápida los grandes momentos que habíamos pasado juntos. La sonrisa no me cabía en el rostro y estaba haciendo un esfuerzo titánico por no empezar a gritar mi felicidad allí mismo.
— Se llama Carlota. ¡Estoy deseando que la conozcas!
Sentí una bala atravesando mi corazón y enmudecí de repente, pero antes me dio tiempo a articular la última frase que saldría de mi boca en los tres meses siguientes:
— ¡¡¡OLVÍDATE DE MÍ!!!
Si hubiera visto la película de Michel Gondry, que no se había rodado todavía, me hubiera ido directamente adonde pudieran borrar mis recuerdos. Aquél flirteo a ritmo lento jamás se convirtió en romance, como aseguraba Billy Wilder; para mí fue como si hubiera asistido a su funeral, y os aseguro que me costó meses enterrarlo y recuperarme de semejante desengaño.