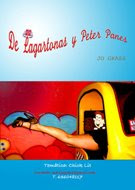6 de octubre de 2011
EL DESTIERRO DE SEBASTIÁN
“ Sebas, tío, lo siento, por la parte que me toca. Esta vez la hemos pifiado. Ellas no olvidan un desplante en la vida; no creo que Mariana sea una excepción. Casi prefiero regresar a la puerta fría y toparme de vez en cuando una clienta desesperada que me regale un rato de diversión“. Leo en un correo de Jonás que tengo abierto frente a mí, mientras al otro lado de la mesa una horrible mujer, que apesta a excremento de animal, continúa su perorata sobre los beneficios que reportaría al banco—y por extensión al resto del pueblo que trabaja en su granja—, conceder una ampliación de crédito para comprar cerdos y jabalíes, además de modernizar la maquinaria.
¿Cómo cojones he llegado hasta aquí? Hace un mes ostentaba el cargo de Director de Grandes Cuentas en la sede central de la capital. Disfrutaba de un despacho de 70 metros con vistas al Retiro, una secretaria con una 115 de sujetador, que se dejaba arrancar el tanga a mordiscos un par de veces por semana, y un Audi último modelo, que me renovaban cada año como si fuera un futbolista del Real Madrid. Ahora mi situación es bien distinta. Montemayor de la Dehesa no es precisamente un destino turístico. La edad media de mis clientes sobrepasa los 60, las cuentas que manejo no son de millones, sino de miles o de cientos. Mi ático de diseño, en el barrio de Salamanca, se ha transformado en una pequeña casa de piedra, con un puñado de goteras y una cisterna en el exterior. No tengo vehículo de empresa y tampoco hay una mujer potable a menos de 300 kilómetros de distancia. Resumiendo: estoy acabado, y eso que no he cumplido los 33; ni siquiera creo que Mariana tenga algo que ver, como insinúa Jonás. La verdad es que estaba muy guapa, el día que se presentó con su traje de ejecutiva dispuesta a hacer limpieza de personal; los años y el poder le han sentado de maravilla. Si no me hubiera desterrado al culo del mundo estaría intentando ligármela.
Conocí a Mariana Gálvez a los 13 años. Su familia veraneaba en un pueblo de la costa, igual que la mía. Ella no formaba parte de mi pandilla, como Jonás, pero con frecuencia nos cruzábamos en el súper, en la playa o en una feria que instalaban al final del paseo marítimo. Hasta el día de la carrera no había tenido ocasión de tenerla tan cerca, a pesar de las miradas que nos regalábamos siempre: la mía descarada, la suya coqueta. Los chicos pasábamos la jornada estival recorriendo los alrededores en bicicleta, jugando al fútbol o haciendo apuestas en la playa sobre quién conseguiría salir antes con una extranjera. En esa época nuestras hormonas gritaban: ¡A las trincheras!, desde primera hora de la mañana. El simple hecho de rozar la pierna a una chica era suficiente para que asomara un pequeño bulto en la entrepierna, lo que nos obligaba a huir del lugar para aliviar la presión, aunque fuera detrás de un arbusto, dentro del agua o en una cochera. Ese verano descubrí, igual que muchos de mis colegas, el noble arte de matarse a pajas.
También empecé a hacer negocios con Jonás. Necesitábamos una manera de ganar dinero para sufragar nuestros caprichos; la familia nos había cortado el grifo alegando que teníamos edad de espabilar, así que atendimos con interés los consejos de su primo Federico, que curraba de comercial.
—La acción de la puerta fría es como la seducción: un proceso delicado de acercamiento y conquista para que el cliente se enamore de nuestro producto.
—¿Eso sirve para ligar con chicas? —preguntó Jonás, imaginando que él era el producto y las guïris que tomaban el sol en top less lo esperaban impacientes.
—Mira, chaval, con los negocios y las mujeres hay que ser ambicioso. El que la sigue la consigue, como un tipo llamado Sabeer Bhatia, que convenció a un inversor para un proyecto de correo electrónico gratuito llamado Hotmail, y le funcionó.
—¡Nosotros queremos una moto!—exclamé pensando en retos a corto plazo.
—Y conocer chicas. Con una moto y pasta para invitarlas a un helado, es más fácil que te hagan caso —concluyó Jonás.
La cuestión es que nos pusimos manos a la obra, creando planes de abordaje y estudiando a los potenciales clientes de la zona, para averiguar sus necesidades y ofrecer algo de su interés, como hacer recados a las viejas, repartir la prensa a domicilio o regar el césped de la urbanización, cada vez que el jardinero necesitaba una coartada para retozar con alguna mujer que tenía al marido en la ciudad, realizando la misma operación.
Estaba seguro que aquél iba a ser un día perfecto, puede que el mejor del año; se celebraba la final de una carrera de karts en la que me había clasificado. No gané la copa pero subí al podio, gracias a un nada despreciable tercer puesto. Mariana, en calidad de reina de las fiestas, le tocó darnos un ramo acompañado de un beso, que yo evité interponiendo las flores entre nosotros con un gesto torpe y un poco brusco. No es que no lo deseara, pero pensé que sería suficiente para activar mi pequeño cañón bajo el pantalón ajustado, delante de todos los presentes. Ella aguantó el desplante sin inmutarse, pero cuando se publicaron las fotos observé que aparecía roja como un tomate. Días después la vi en el pasacalles, vestida de reina, con un traje de color rosa y una corona, encima de una camioneta. No parecía muy contenta; me sentí responsable. Había escuchado las burlas de mis amigos comparándola con un volcán en erupción entre los galardonados; supongo que debió enterarse.
Un par de horas más tarde la encontré en la feria. Trataba de conseguir un peluche disparando con una escopeta. Me acerqué y lo gané para ella. Después la invité a subir a la noria. Supongo que aceptó para agradecer el gesto, porque era una chica educada, se supone que yo le gustaba y quería el muñeco. Cuando nos encontrábamos en lo más alto, decidí que era el momento de disculparme, me acerqué con la excusa de que tenía algo en el ojo y le estampé un beso en los labios, con tanta ineptitud que le hice daño, revelando mi falta de experiencia.
—¿Eres idiota o qué? —Se apartó de mi, sobresaltada.
—Te lo debía —respondí, olfateando el aire como un cabrón a punto de dar el salto sobre su cabra favorita. Ella se agarró a la barra de hierro que nos protegía y me regaló una expresión entre furiosa y turbada.
Decidí guardar silencio y contemplar la noche desde las alturas, mientras la noria giraba. Un par de vueltas más tarde me di cuenta que su rostro había cambiado. Una leve sonrisa asomaba entre sus labios; entonces decidí ir un poco más lejos y deposité mi mano sobre la suya. Quería repetir la escena del beso, pero en ese momento nuestro cascarón se paró en la salida, al tiempo que ella exclamaba:
—¡Yo no salgo con chicos que lo hacen!
Entonces fui yo el que se puso con un tomate y me largué corriendo.
Durante el resto de la semana intenté evitarla, pero fuera donde fuera me la encontraba, regalándome miradas qué tanto podían significar que le gustaba como que estaba deseando patearme el culo, así que me limité a sonreír como un gilipollas, imaginando que me enseñaba las bragas, cuando me hacía pajas por la mañana en la ducha.
Llegó el final de las vacaciones; se celebraba una gran verbena con fuegos artificiales. Jonás me avisó que solo dejaban entrar al baile si tenías pareja; se me ocurrió invitarla. Al fin y al cabo, era la reina de las fiestas. Seguro que a su lado conseguía comer gratis, incluso probar alguna que otra cerveza. Mi madre se empeñó en que me pusiera un pantalón largo de lino y una camisa blanca, además de unas sandalias que me apretaban mucho; me había pasado el verano descalzo y necesitaba un número más, como mínimo. Cuando llegué a su apartamento, toda su familia se asomó al balcón a inspeccionarme. Su hermana mayor me regaló una sonrisa cómplice, pero la de su hermano indicaba que si me pasaba un pelo no dudaría en liquidarme.
Nos dirigimos a los jardines del faro, donde se celebraba la fiesta; los músicos tocaban canciones que solo animaban a los más viejos. La dejé a pie de pista con la excusa de buscar unos refrescos, pero una vez en la barra encontré a Jonás con otros colegas y me olvidé de ella por completo. Mis amigos hacían apuestas para ver quien era capaz de sacar una sueca a bailar y rozarle las tetas; no tardé en sumarme a la gresca, dejando a la reina Mariana sin corona ni acompañante en la verbena. Más tarde, apareció en el puente desde el que contemplábamos los fuegos artificiales y me pilló dando un morreo a una holandesa. No hizo falta que viniera su hermano. Ella misma se acercó y me atizó con el bolso en la cabeza, fastidiando mi primera y única oportunidad de tocar las tetas a mi acompañante, que era un poco mayor y sí tenía experiencia.
Años más tarde leí su nombre en un diario universitario. Se había convertido en la primera de su promoción que obtenía Cum Laude en su tesis y la acababa de fichar una multinacional en Londres. A mí tampoco me habían ido mal las cosas, terminé la carrera y ascendí muy rápido hasta conseguir el puesto de Director de Grandes Cuentas, pero me equivoqué al dotar de un crédito millonario a mi amigo Jonás, que llevaba la gerencia de una importante empresa de construcción que se fue a la mierda, dejando una deuda en mi banco difícil de justificar. Entonces apareció ella, recién llegada de otra multinacional, para ocuparse de hacer recortes y sanear la entidad. Me pregunto por qué no me ha despedido; supongo que el destierro es mejor castigo.
Todavía estoy escuchando a la granjera cuando se abre en mi pantalla otro correo. No puedo creer que sea de ella. Me envía una canción de regalo desde Itunes, con un dibujo de un paquete envuelto en un lazo:
It ain´t me, baby, de Bob Dylan
No es culpa mía, cariño. Yo tampoco soy la mujer que buscas.
Good luck!
Mariana.
Etiquetas:
THAT KIND OF MAN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)